Me gustan los bares austeros, sin remilgos. Esos bares que resisten en las antípodas de la cafetería mona o del pretencioso gastrobar tan de moda hoy en día. Me gustan, sobre todo, por el relajo que su incapacidad estética permite a sus convidados. Y es que hay algo en su atmósfera decadente y descuidada que, como mujer, envidio. Es un privilegio del que sus clientes, acostumbrados a él, no tienen conciencia alguna. Se trata de una actitud: la forma en que esos hombres pueden ocupar el espacio público y, bebiendo o bebidos, exponer a una barra mirona su soledad y miserias sin vergüenza ni miedo alguno. A nadie le alarma que, solitarios y borrachos, estén en un lugar público. No llaman la atención. No son presa de abominables licántropos y demás fauna depredadora. Nadie les molesta. Les dejan achisparse tranquilos. Tienen el extravagante privilegio de poder estar a su bola, ensimismados y ebrios ocupando el espacio público. Por ello, con ciega esperanza, acudo con asiduidad a esos bares: para ver si yo, mujer, también puedo hacerme con ese derecho que es aún prebenda de hombres y me contagio de esa experiencia excepcional de soledad embriagada y sedente en la que nadie va a venir a importunarme.
Fue una mañana, tomando café en uno de esos bares, donde escuché y vi las primeras noticias sobre el juicio por violación grupal en los San Fermines de 2016 a una mujer que apenas inauguraba la mayoría de edad. Las imágenes que emitía la televisión, previas al abuso, mostraban a una ciudadana que, como cualquiera de estos paisanos de bar, experimentaba su soledad embriagada y sedente, esta vez, sobre el banco de una plaza. Con una sutilísima diferencia: a ella, mujer, el mundo no la dejó tranquila. Tuvo la desgracia de que la importunaran cinco desalmados.
Tomando otro café, un hombre cincuentón que se sentaba a mi lado en la barra, avergonzado y asqueado por las noticias, me miró angustiado. Yo le devolví una mirada cómplice: ambos éramos incapaces de escuchar lo sucedido. En ese momento, la televisión emitía un fragmento del juicio en que se leía el relato de la víctima, un texto en el cual, como un mantra, como un deseo que ansía hacerse realidad a través de su repetición, la víctima reiteraba en incontables ocasiones que, a cada instante, ella no quería estar allí y sólo pensaba en que todo acabase cuanto antes y poder volver a casa.
¿Ustedes se imaginan que los judíos que sobrevivieron a los campos de concentración tuviesen que probar su condición de víctimas del Holocausto demostrando que, a cada instante de su infierno, de principio a fin, pelearon por escapar de los campos? ¿Ustedes pueden imaginarse que una víctima no sólo tenga que probar que han abusado de ella, sino además justificar por qué se sometió a las condiciones que imponían los dominadores? Bajo esta exigencia, ignorante de las dinámicas relacionales amo-esclavo —terminología que propuso Hegel para tematizar la compleja y asimétrica intersubjetividad— seríamos incapaces de determinar la condición de víctima de cualquier grupo oprimido, pues bajo tal supuesto, si uno no se resiste con inquebrantable vehemencia a cualquier situación de amenaza, es que entonces uno deseaba y se merecía el mal que le infligieron. Ésta es la perversión interpretativa que, tras el horror de lo acontecido, a posteriori aún tiene que soportar la víctima: portar la culpabilidad del daño que le hicieron, verse obligada a probar su inocencia.
El hombre de la barra y yo estábamos abatidos con el testimonio y, sin quererlo, al unísono, nos encontramos los dos pidiendo al camarero que cambiase de canal. Esta inesperada solidaridad con la víctima me recordó a la leyenda de Lady Godiva, en la cual, ante la obligación de tener que pasear desnuda montando a caballo delante de la comunidad, el pueblo se encerró a cal y canto en sus casas en señal de respeto, para no importunar aún más el forzoso desabrigo al que quedó expuesta. Asistir a tal relato y las morbosas tertulias que se desplegaban en televisión era, sin duda, obsceno. Sin embargo, hay ocasiones en que limitarse a cerrar ojos y oídos a la desgracia no ayuda ni a la reparación de la experiencia traumática ni tampoco a desarmar la ideología dominante que consiente tales actos de barbarie y su consecuente morbo social. Por eso escribo este texto. Para apoyar argumentalmente a esta superviviente.
Los orígenes del «consentimiento»
El juicio a «la Manada» es capaz de estomagar a los vientres más endurecidos y estoicos, pues en él, recurriendo a un argumentario febril y delirante, más propio de una calenturienta novela pornográfica que de un Estado de derecho, la defensa trata de exculpar a cinco personas que, en meridiana superioridad numérica y con actitud intimidatoria, cometieron y grabaron una violación grupal a una persona que, simplemente, tuvo la tremenda osadía de comportarse como un paisano de bar cualquiera: se sentó ebria en un espacio público y decidió aposentarse en el banco de una plaza una noche de San Fermines con 0,91 gramos de alcohol en sangre. Estos cinco hombres y su abogado pretenden que se interprete una execrable violación colectiva en términos de voluntaria, frívola y lúdica gangbang. ¿Nos toman por imbéciles? ¿Creen ustedes que la opinión pública y los jueces de turno son tan ignorantes, condescendientes, estrechos de miras y timoratos como para no saber distinguir entre una violación grupal y una orgía consentida?
No, lamentablemente no se trata de miserable cretinismo o de asquerosa deshonestidad por parte de los que pertrecharon tal acto de salvajismo y quienes los justifican y defienden. O sí. No obstante, por generosidad intelectual hacia tal falta de sutileza en la taxonomía de los posibles relatos carnales, plantearé aquí otra hipótesis más elaborada. Tal estado de analfabetismo sexual y condescendencia hacia el estupro responde a un complejo entramado ideológico de creencias, prejuicios, relaciones de poder y valores en el que llevamos socializándonos miles de años. Es lo que Foucault denominó relaciones de poder-saber-verdad, las cuales legitiman este régimen infecto y abstruso que las feministas, en la década de los setenta, identificaron con el nombre de «cultura de la violación». Cultura que, aún hoy en día, asfixia nuestra vida cotidiana.
Históricamente, en la cultura de la violación, uno de los argumentos más manidos consiste precisamente en tratar de disimular el acto de barbarie cometido por el violador haciéndolo pasar por un consentido, inocente y buscado juego de seducción entre el abusador y la abusada que, simplemente, se les fue de las manos; es decir, se lleva a cabo una disolución de la responsabilidad al plantear una hipótesis colaboracionista en que se atribuye a la víctima el mismo deseo ilegítimo del verdugo. De esta manera, el violador no asume la responsabilidad de su acto y almibara un comportamiento brutal en tanto que deseable y recíproca conducta erótica o frívolo encuentro sexual. Esta justificación heteropatriarcal, la cual somete el dolor de la víctima al deformado imaginario de deseo del violador y, asimismo, posa la sospecha de agencia sobre la víctima para que el abusador quede al resguardo de la responsabilidad y la culpa, es la que se encuentra tras la manida sentencia del «ella en realidad quería», «ella lo estaba deseando» o «ella consintió».
Esta connivencia, condescendencia y tolerancia hacia la violación es la que se pergeña, lamentablemente, en los padres de la Ilustración y se encontraba ya en algunos tratados del Antiguo Régimen. Voltaire, Diderot o incluso Rousseau, en algunas de sus afirmaciones más sombrías —las cuales deben llevar a cuestionarnos las indiscutibles bondades y carácter excelso del movimiento ilustrado— llegaron a insinuar que la violación no era ninguna iniquidad, ya que ésta —literalmente— no existía. En la cultura de la violación, el acto sexual entre hombre y mujer adultos es siempre consentido, ya que una mujer siempre estaría en disposición de defenderse o de oponer resistencia si no quisiese tener sexo. Con ello, se crea un perverso código penal y una moral social laxa que despenalizan el comportamiento de los violadores, los eximen de responsabilidad y culpan a la víctima de lo sucedido: si fue violada es porque necesariamente —por voluntad propia— accedió a tener sexo, pues —siguiendo la mezquina lógica de la cultura de la violación— siempre se puede oponer la suficiente resistencia[1].

Peter Paul Rubens (h. 1616), El rapto de las hijas de Leucipo, Alte Pinakothek, Münich
En esa lógica de la disolución de la responsabilidad, a nivel terminológico, en la cultura de la violación juega un papel determinante el término «rapto», el cual ha sido usado con frecuencia en la historia para referirse al abuso sexual. El rapto de las hijas de Leucipo, el rapto de las sabinas, el rapto de Europa o el rapto de Proserpina son temas persistentes de la mitología grecolatina. La asociación entre secuestro (rapto) y violación como términos parejos se encuentra desde la Antigüedad y aporta una sutil y perversa connotación al acto de violación: éste no se trataría de una fechoría contra la mujer y, por tanto, su maldad no tendría que ver con el dolor que infringe a la víctima, sino que la violación se entendería como un mero acto de robo contra un propietario. El violador roba un cuerpo que pertenece a un padre o a un marido y, con ello, la violación queda tipificada como un acto de hurto, como un crimen contra los derechos de propiedad y no de violencia contra la mujer.
Incluso en tiempos en que la violación era fuertemente penada con castigos físicos —como fue el caso del Antiguo Régimen, mentalidad de la que aún hoy somos herederos—, no lo era por el abuso al que la víctima había sido sometida, sino en razón de que la violación «aniquilaba las costumbres y desafiaba al rey». Es decir, en el Antiguo Régimen se consideraba que la violación no era reprobable por profanar la integridad de la víctima, ni tampoco se entendía como un crimen violento, sino como un pecado de lujuria que atentaba contra la integridad de las buenas costumbres, tratándose con ello de identificar o encontrar una causalidad entre libertinismo, promiscuidad y connivencia hacia la violencia sexual —tesis que aún encontramos hoy en ese miserable delirio de fantasía orgiástica bajo el que se trata de maquillar una violación grupal[2]—.
En la mitología clásica la violación aparece constantemente como un acto que no es abominable sino, por el contrario, engendrador y heroico

Tiziano (1568-71), Tarquino y Lucrecia, Fitzwilliam Museum
Asimismo, en la historia de la violación encontramos una permanente estetización del abuso asexual, es decir, una idealización del estupro que ayuda a legitimarlo. En la mitología clásica la violación aparece constantemente como un acto que no es abominable sino, por el contrario, engendrador y heroico. La metamorfosis de Ovidio, relato clave en la fijación de la cultura grecolatina en que se narran los acontecimientos vitales de los dioses, es un compendio de pasajes entre los cuales se hallan múltiples escenas de acoso y violación: Apolo y Dafne, el rapto de Prosérpina o el mito de Pigmalión, por ofrecer algunos ejemplos. Del mismo modo, Zeus, padre de los dioses y los hombres en la mitología clásica, lejos de una filiación modélica, fue un violador reincidente y sin remordimientos: violó a Leda convirtiéndose en cisne y a Europa metamorfoseándose en toro; raptó al joven Ganímedes; abusó de su madre Rea y también de su hermana Demeter, violación de la que nació Perséfone, a quien también violaron Hades y Poseidón[3]. En definitiva, nuestro legado cultural grecolatino, en el que se apoya la simbología y tradiciones del mundo occidental, es absolutamente perturbador y execrable.
Si contemplamos el legado bíblico, aunque desaparece la idea de un dios creador del mundo a través de la violación de sus seres femeninos, nos encontramos en el Antiguo Testamento con diversos relatos absolutamente inquietantes y misóginos. Entre ellos se encuentra «El Crimen de Guibeá» (Jueces, 19). En él un hombre entrega a su esposa para que sea abusada colectivamente, apareciendo la licitud de la violación en grupo y el papel social de la mujer como mera moneda de cambio entre varones. Además, el estatuto de víctima en tal acto reprobable es inexistente: la mujer, contaminada tras la violación y teniendo que asumirse como culpable de la misma, acaba descuartizada por su marido. Dice así:
«Ya estaba animándose cuando los del pueblo, unos pervertidos, rodearon la casa, y aporreando la puerta, gritaron al viejo, dueño de la casa:
— Saca al hombre que ha entrado en tu casa, que nos aprovechemos de él.
El dueño de la casa salió afuera y les rogó:
— Por favor, hermanos, por favor, no hagáis una barbaridad con ese hombre, una vez que ha entrado en mi casa; no cometáis tal infamia. Mirad, tengo una hija soltera: os la voy a sacar, y abusáis de ella y hacéis con ella lo que queráis; pero a ese hombre no se os ocurra hacerle tal infamia.
Como no querían hacerle caso, el levita tomó a su mujer y se la sacó afuera. Ellos se aprovecharon de ella y la maltrataron toda la noche hasta la madrugada; cuando amanecía la soltaron.
Al rayar el día volvió la mujer y se desplomó ante la puerta de la casa donde se había hospedado su marido; allí quedó hasta que clareó.
Su marido se levantó a la mañana, abrió la puerta de la casa, y salió ya para seguir el viaje, cuando encontró a la mujer caída a la puerta de la casa, las manos sobre el umbral. Le dijo:
— Levántate, vamos.
Pero no respondía. Entonces la recogió, la cargó sobre el burro y emprendió el viaje hacia su pueblo.
Cuando llegó a casa, agarró un cuchillo, tomó el cadáver de su mujer, lo despedazó en doce trozos y los envió por todo Israel.
Cuando lo vieron comentaban:
— Nunca ocurrió ni se vio cosa igual desde el día en que salieron los israelitas de Egipto hasta hoy. Reflexionad sobre el asunto y dad vuestro parecer».
Asimismo, encontramos la historia de Susana, perteneciente al capítulo 13 del Libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Esta segunda genera la ideología de la pulcritud espiritual de la mujer casta frente a la legítima violación de la mujer casquivana, imaginario que ha pervivido hasta nuestros días: una mujer liberada o una mujer que ejerce la prostitución no puede ser violada porque en el imaginario colectivo siempre se encuentra abierta, sexualmente accesible, disponible para el coito[4].
A Susana le dan dos opciones: o bien se deja violar y entonces ellos guardarán silencio, o bien se resiste y los jueces, abusando de su prestigio social, acusarán a Susana públicamente de adulterio

Guido Reni (1620-25), Susana y los viejos, The National Gallery London
Esta historia bíblica nos narra el drama al que es conducida la virginal Susana, quien —como Artemisa en la mitología griega— es espiada mientras se baña. Susana estaba casada con un destacado judío y en la belleza de Susana encuentran dos ancianos jueces la excusa para justificar su propia perversión, maldad y ponzoña. Éstos la sorprenden a solas para violarla mientras ella se encuentra desnuda bañándose. Le dan dos opciones a esta mujer: o bien se deja violar y entonces ellos guardarán silencio, o bien se resiste y los jueces, abusando de su prestigio social, acusarán a Susana públicamente de adulterio. Obsérvese en el lienzo de Guido Reni el gesto que hace uno de los jueces al llevarse el dedo índice a la boca mientras tira del manto de Susana. La ley del silencio es una de las fortificaciones ideológicas que promueven la cultura de la violación. En una sociedad donde la virginidad y la castidad fuera del matrimonio quedan encumbradas, al quedar asociado en el imaginario colectivo la violación como crimen de lujuria contra las buenas costumbres y no como crimen violento contra la mujer, la víctima de violación queda «manchada», estigmatizada, marcada socialmente bajo la idea de «mujer caída». Por ello, muchas optan, ante la vergüenza de la marca social, por guardar silencio y no denunciar.
En el caso de este mito bíblico, Susana, indefensa, a pesar de hallarse en un callejón sin salida entre la violación o la muerte, no se somete a las exigencias de los dos jueces. Entonces ellos acusan públicamente a Susana de adulterio, manifestando haber visto cómo Susana se acostaba con un joven y ésta es condenada a morir apedreada. Sin embargo, en un giro insospechado del destino, la verdad emerge gracias al niño y futuro profeta Daniel. Entonces Susana es salvada y los dos ancianos serán condenados a muerte.
El problema de la resistencia
El mito de Susana ha sostenido una de las ficciones más dañinas para las víctimas de violación: la idea de que siempre se puede evitar el abuso y de que una es culpable si no opuso resistencia alguna ante el o los ejecutores de la felonía. Si la víctima no fue capaz de negarse en rotundo o no batalló físicamente hasta la extenuación por evitar la violación, llega a considerarse que ésta no tuvo lugar, sino que hubo un consentimiento implícito —tal y como se está deliberando en el caso de los San Fermines al quedarse la víctima «bloqueada» o en «estado de shock», incapaz de oponerse a la voluntad de esos cinco hombres—. No se tiene en cuenta ni la clara superioridad numérica ni la situación asimétrica de dominación que ejercen los violadores y que provoca miedo e incapacidad para defenderse. Ante el pavor, puede llegarse incluso a colaborar antes que oponer una resistencia rotunda —sintiendo una desprotección que, además, siguiendo la lógica de la culpabilidad que persigue a la víctima, pesa después con enorme carga sobre las mujeres que sobreviven a una violación—. La cultura heteropatriarcal nos enseña a no defendernos, al mismo tiempo que nos inculca que la violación es un estigma insuperable, una condena de por vida.

Fotograma de la película de Virginie Despentes Baise-moi (2000).
Es Virginie Despentes en su obra Teoría King Kong quien, hablando de su propia violación cuando tenía 17 años, da cuenta de esta desoladora circunstancia y desmonta la lógica heteropatriarcal que propone que si la víctima no se opuso con vehemencia es porque, en el fondo, deseaba ser violada. Con sus palabras, ante las que nuevamente no queda más que callar, cierro en un bar austero, sin remilgos este artículo.
«Durante la violación, llevaba en el bolsillo de mi cazadora Teddy roja una navaja, […] Esa noche, la navaja se quedó escondida en mi bolsillo y la única idea que me vino a la cabeza fue: sobre todo que no la encuentren, que no decidan jugar con ella. Ni siquiera pensé en utilizarla. Desde el momento en que comprendí lo que nos estaba ocurriendo, me convencí de que ellos eran los más fuertes. Una cuestión mental. […] En ese momento preciso me sentí mujer, suciamente mujer, como nunca me había sentido antes y como nunca he vuelto a sentirme después. No podía hacer daño a un hombre para salvar mi pellejo. Creo que habría reaccionado de la misma manera si hubiera habido un único chico contra mí misma. […] Se domestica a las niñas para que nunca hagan daño a los hombres, y las mujeres las llaman al orden cada vez que se saltan esa regla. A nadie le gusta saber hasta qué punto es un cobarde. Nadie quiere sentirlo en su propia piel. No estoy furiosa contra mí por no haberme atrevido a matar a uno de ellos. Estoy furiosa contra una sociedad que me ha educado sin enseñarme nunca a golpear a un hombre si me abre las piernas a la fuerza, mientras que esa misma sociedad me ha inculcado la idea de que la violación es un crimen horrible del que no debería reponerme. Sobre todo, me da rabia que frente a tres hombres, una escopeta y atrapadas en un bosque del que no podíamos escapar corriendo, hoy todavía me sienta culpable de no haber tenido el coraje de defendernos con una pequeña navaja. […]
Los hombres, francamente, ignoran hasta qué punto el dispositivo de emasculación de las chicas es imparable, hasta qué punto todo está escrupulosamente organizado para garantizar que ellos triunfen sin arriesgar demasiado cuando atacan a las mujeres. Creen inocentemente que su superioridad se debe a su gran fuerza. No les molesta pelearse con una escopeta contra una navaja. Piensan, alegres, imbéciles, que el combate es igualitario. Ese es el secreto de su tranquilidad de espíritu»[5].
* Imagen de portada: Artemisa Gentileschi (1610), Susana y los viejos, Graf von Schönborg Kunstsammlung. Ver imagen completa aquí.
[1] ^ «[…] la violación intentada por un hombre solo sobre una mujer resuelta sería imposible por meros principios físicos; el vigor femenino basta para la defensa; la mujer dispone siempre de «medios» suficientes. Los juristas del Antiguo Régimen lo consideran prácticamente un hecho. Es lo que certifica en 1775 el Traité de l’adultère, de Fourneli: «Sea cual fuere la superioridad de las fuerzas de un hombre sobre las de una mujer, la naturaleza ha dotado a esta última de recursos innumerables para evitar el triunfo de su adversario».
«El filósofo [Voltaire] precisa los argumentos físicos, describe el obstáculo de los cuerpos, se entretiene detallando los movimientos: «A las muchachas y las mujeres que se quejen de haber sido violadas, simplemente habría que contarles cómo una reina evitó en otros tiempos la acusación de una denunciante. Tomó la vaina de una espada y, sin dejar de moverla, demostró a la mujer que no era posible meter la espada en la vaina. Con la violación pasa como con la impotencia; hay algunos casos que nunca deberían llegar a los tribunales.» La física de los cuerpos se considera suficiente para convencer a los jueces. El argumento de consentimiento adquiere carta de naturaleza, la anatomía intuitiva se transforma en criterio de verdad».
Vigarello, Georges (1999), Historia de la violación. Siglos XVI-XX, Madrid, Cátedra, pp. 69-70.
[2] ^ Véase al respecto Vigarello, Georges (1999), Historia de la violación. Siglos XVI-XX, Madrid, Cátedra, p. 29.
[3] ^ Véase al respecto Koulianou-Manolopoulou, Panagiota/ Fernández Villanueva, Concepción, «Relatos culturales y discursos jurídicos sobre la violación», Athenea Digital, número 14 (otoño 2008), 1-20.
[4] ^ Recomiendo, al respecto, ver la película Nuts con Barbara Streisand para desarrollar otro imaginario sobre las relaciones entre prostitución y abuso sexual.
[5] ^Despentes, Virginie (2006), Teoría King Kong, traducción de Paul B. Preciado, España, Melusina, p. 41.




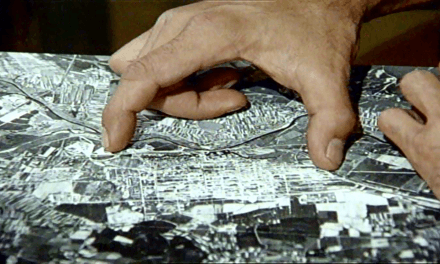



He estado contigo en ese bar muchas veces. En el fondo lo que no puede hacer la mujer en nuestra civilización y en «casi» todas, es demostrar que tiene deseos sexuales y que podría elegir. Gran peligro para la supremacía del macho, que se ha pasado toda la historia intentando controlar su descendencia. Excelente artículo.
Gracias por este esclarecedor artículo. Siento un nudo en el estomago
Maravillosos texto pero a la vez que terrible pensar que en la actualidad aun seguimos supeditadas a la heteronorma patriarcal que sólo observa y valida nuestro cuerpo como una moneda de cambio entre ellos, los hombres. En los países más pobres aún la desigualdad y la violencia, de todas las formas, hacía la mujer es el pan de cada día. Por eso debemos romper con hegemonía imperante y construir nuevas acciones hacia el futuro de la mujer en la sociedad.
Excelente artículo. Radical y seminal en cuanto que la autora nos ofrece los orígenes de lo que denomina «cultura de la violación». Parece que las recientes manifestaciones contra esta cultura en todo el mundo le van dando un giro al patriarcado y confío en que nos acerquen a la igualdad real. Me quedo, a nivel personal, con la explicación que la autora da sobre el «rapto» que tanto me ha extrañado cuando lo veía en esos cuadros de los siglos XVI y XVII. No entendía bien por qué lo llamaban así, cuando lo que tenía delante me parecía, claramente, una situación de abuso o violación.
Ahí está el legado, no todos recogemos la herencia. Los ‘buenos hijos’ sí recogen ese terrible legado y lo quieren compartir. El artículo explica cuál es con unas excelentes muestras de tradición artística y de mitología religiosa, junto con el mito de la ilustración en el mismo saco. Justificando al agresor, dudando de la víctima.
No me resisto a contar una anécdota personal de invitación a recoger el legado de dominación. Creo que los varones, todos, hemos recibido la invitación a ser ‘buen hijo’, y no sólo una vez. Con el refrán «a la muchacha violada se la prostituye» me asusté. No lo he repetido a nadie más que, tras el susto, contrastar la opnión de mi hermana sobre el mensaje del refrán, y hoy en este comentario. El refrán acarrea dominación y propiedad sobre la mujer, fatalidad (sólo se puede ir de mal en peor), falta de decisión sobre el propio destino. Yo tenía 17 años y no he usado el refrán para su propósito de trasmisión cultural. Hubo otras muchas ocasiones, con diversos gestos, en las que los ‘buenos hijos’ invitan a tomar la herencia. Hoy con 51 años siguen invitando.
Espléndido artículo. Muchas gracias. Capi Corrales Rodrigáñez.
Espléndido artículo. Me permitió entender otras maneras en las que el heteropatriarcado sigue arraigado profundamente en nuestros cuerpos, el arte, la religión y la política.
Brillante artículo y fantásticamente documentado. Debería ser DE OBLIGADA LECTURA para todos los juristas y políticos de España, y allende. Se ha de erradicar la «cultura de la violación» y nunca más juzgar a las víctimas y sí a su verdugo o verdugos, que ahora van en manada. Gracias. Rosana Fuentes.