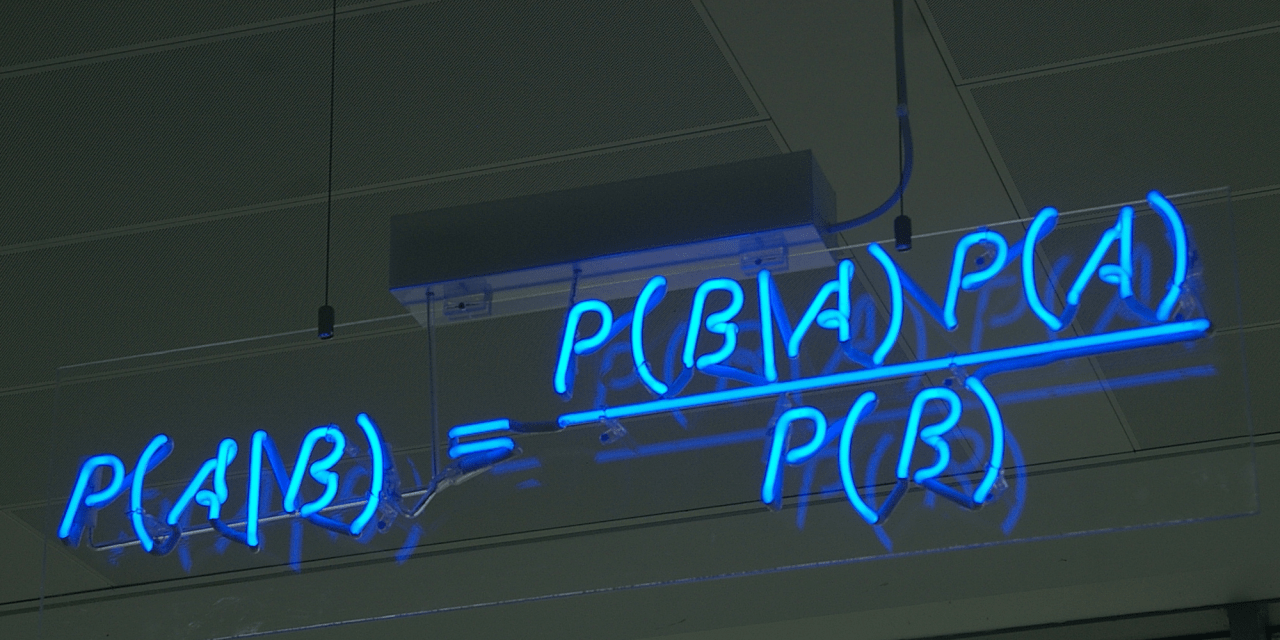En Crash: Cómo una década de crisis financieras ha cambiado el mundo, el historiador económico Adam Tooze disecciona los causas y consecuencias de la Gran Recesión. El libro se lee como un thriller: sabes que acaba mal y todos los personajes son sospechosos. En un capítulo delirante, Tooze describe la evolución de la burbuja de las hipotecas subprime. La innovación financiera jugó un rol esencial: primero, las hipotecas se convirtieron en valores bursátiles con las mortage-backed securities (MBS); luego, éstas se “empaquetaron” en collaterized mortgage obligations (CMO). Estos productos financieros mezclaban hipotecas de bajo y alto riesgo, pero las agencias crediticias les asignaban una calificación de riesgo excelente. Para ello, bastaba con asumir que la probabilidad de impago de cada hipoteca era independiente de las demás. En 2006, el 70% de las nuevas hipotecas adjudicadas en EE. UU. era subprime, es decir, del tipo más arriesgado posible. Dos años después, el sistema financiero mundial flirteó con el colapso. Entre las muchas causas de la crisis, cabe destacar una pobre comprensión del riesgo entre financieros y reguladores. Ahora sabemos que, en un contexto recesivo, la probabilidad de impago de una hipoteca se correlaciona fuertemente con el de las demás. En este artículo defiendo que, como ocurre en la esfera financiera, nuestras lagunas al pensar en términos probabilísticos empobrecen nuestras decisiones colectivas.
Para enriquecer el debate público, conviene considerar la esperanza de nuestras acciones. En la jerga estadística, esta refleja el impacto esperado de un fenómeno incierto. Para obtenerla, ponderamos el impacto de cada escenario por la probabilidad de que el escenario se materialice. Por ejemplo, si en el casino de Torrelodones ganase cincuenta euros cada vez que, al lanzar un dado no trucado, saliese un seis, pero perdiese diez euros en el resto casos, la esperanza de su ganancia sería nula1. En nuestro día a día, estimamos, intuitivamente, docenas de esperanzas. Aparca en el centro para una comida, esta se alarga y su tiempo de parquímetro se acaba. ¿Se levanta para ir al parquímetro y expandir su permiso de estacionamiento? Excluyendo a legalistas incorruptibles, la mayoría pensaríamos en la probabilidad de recibir una multa, su cuantía y el agujero que nos dejaría en la cuenta corriente, por un lado, y en la pereza de interrumpir una sobremesa agradable, por otro. En otras palabras, decidiríamos comparando la utilidad esperada de arriesgarnos a una multa con la de levantarnos de la mesa.
Nuestras lagunas al pensar en términos probabilísticos empobrecen nuestras decisiones colectivas.
Escenarios improbables, pero con un impacto elevado, pueden alterar radicalmente la esperanza de nuestras decisiones. Por eso, a pesar de que, al tener sexo sin protección, la probabilidad de contraer una enfermedad de transmisión sexual o tener un embarazo no deseado es relativamente baja, es tan importante usar preservativo. Mientras el coste del condón es seguro, pero despreciable, la posibilidad de adquirir el VIH o afrontar una maternidad adolescente es incierta, pero drástica. Mi tesis es que este tipo de razonamiento probabilístico escasea en nuestra vida pública. De tenerlo en cuenta, priorizaríamos la reducción de riesgos catastróficos, como el cambio climático, apostaríamos por un consumo más responsable y adoptaríamos una actitud más prudente en política.
Un ejemplo ilustrativo: la no paradoja del voto
Probemos con un ejemplo concreto, descrito por William McAskill en Doing Good Better, criticando la célebre paradoja del voto. El marqués Nicolás de Condorcet fue el primero en mencionarla durante la Revolución francesa, y se resume en que, en votaciones multitudinarias, la probabilidad de que un único voto decante el resultado es infinitesimal. Por lo tanto, el coste de acudir a las urnas excedería significativamente el beneficio esperado por la modesta posibilidad de cambiar el destino electoral.
A primera vista, el razonamiento parece evidente. En el caso estadounidense, el periodista Nate Silver y dos investigadores académicos calcularon que la probabilidad de que un solo voto decida una elección presidencial es de una entre sesenta millones. Morir atravesado por un rayo es doscientas veces más probable. Por lo tanto, parece lógico que se invoquen motivos no utilitarios para justificar el voto, desde la satisfacción de cumplir con el deber ciudadano a sentirse parte de una comunidad política.
Sin embargo, McAskill propone una interpretación alternativa, sirviéndose del razonamiento probabilístico. El filósofo de Oxford apunta a que el gasto público estadounidense es de $3,5 billones al año, sumando $14 billones en los cuatro años de mandato presidencial, lo que equivale a $44.000 por persona. Haciendo números de servilleta, basta que el votante crea que ese gasto pueda ser un 2,5% mejor empleado por el candidato predilecto, para estimar una ganancia total de $350.000 millones para el país. Dividiendo la ganancia esperada a nivel agregado por la probabilidad de determinar la elección, McAskill estima una ganancia esperada de unos $5.000 para Estados Unidos. Un votante racional que valorase suficientemente el bienestar de sus compatriotas podría, por lo tanto, molestarse en votar tan solo por motivos utilitarios. Por supuesto, casi nadie piensa así. Sin embargo, el hecho de que millones de votantes y legiones de politólogos hayan pasado por alto este argumento muestra lo contraintuitivo del razonamiento probabilístico.
Tres lecciones de la esperanza
En la esfera pública, apenas utilizamos el pensamiento probabilístico. Aceptamos como inevitable el escenario más probable y obviamos el impacto de eventos improbables pero con un impacto inmenso. Si superamos esta costumbre, tres lecciones podrían informar nuestro comportamiento político y social.
1) Puede que puedas cambiar el mundo
Si obviásemos por completo la esperanza de nuestros actos, tenderíamos a ver «dilemas del prisionero» por doquier. Pensaríamos que, en multitud de problemas públicos, una acción individual no puede alterar nada, y que solo la coordinación de miles o millones de agentes puede resolverlos. Por ejemplo, uno puede creer que el consumo de carne conlleva un sufrimiento animal intolerable. Pero si piensa que su consumo individual no influye en la producción, puede inflarse a Big Macs sin ningún remordimiento. ¿Cómo va a afectar un solo consumidor los planes de producción de compañías que cuentan en miles o millones, y no en unidades? ¿Acaso no haría falta que millones de consumidores se coordinasen en masa? Pensemos en un supermercado que encarga una cantidad fija de carne a una ganadería internacional. En la mayoría de los casos, una venta más o menos a la semana no le hará cambiar su pedido. Pero en algún momento, si las ventas caen por debajo de un nivel X, podrá llegar a reducir su stock en varios cientos de unidades. Del mismo modo, si las ventas de la ganadería se reducen por debajo de cierto umbral, esta terminará ajustando el número de cabezas de ganado. En resumen, si dejas de comprar carne, lo normal es que no cambie nada, pero si cambia, tendrá un impacto elevado. Por supuesto, uno puede comer carne por infinidad de motivos, pero el que su consumo individual sea irrelevante no debería ser uno de ellos. Esta lógica se extiende intuitivamente al resto de nuestros patrones de consumo. Cada raya de cocaína esnifada en la City de Londres o en un festival holandés de música electrónica aumenta la esperanza de que, miles de kilómetros al sur, un niño deje la escuela por el cártel o amanezca huérfano de padre tras un tiroteo.
Más allá del consumo, el pensamiento probabilístico ilumina el impacto, a veces difuso, de ocupaciones como el activismo o la investigación. Lo normal es que el avance de una causa, como la preservación del medio ambiente o la despenalización del aborto, apenas se vea afectado por la existencia de una activista. Igualmente, la gran mayoría de publicaciones académicas no tardarán en pasar al olvido sin haber influido en el devenir de su disciplina. Pero en ambos casos, existe una pequeña probabilidad de un impacto mayúsculo. Para que una manifestación se vuelva multitudinaria hace falta un número indefinido de instigadores. Tal vez la diferencia entre 50 y 51 convocantes sea irrelevante, pero al llegar a 52, empieza a producirse un efecto de bola de nieve que acaba abarrotando la Plaza de Sol. Cualquier investigador, independientemente de su pericia, participa en un cierto juego de azar: antes de empezar un estudio, no sabe si sus teorías serán respaldadas por la evidencia, pues desconoce los resultados. De lo contrario, no haría falta investigar. Que su investigación descubra grandes hallazgos es, en gran parte, cuestión de suerte, y las probabilidades juegan en su contra. Sin embargo, cuando se realiza un hallazgo importante, la disciplina avanza décadas en años, y el impacto para la sociedad es extraordinario (por ejemplo, la tecnología CRISPR en ingeniería genética).
Para que algo salga mal, basta que exista una pequeña posibilidad y esperar lo suficiente. Nadie puede ganar siempre a la ruleta rusa.
2) Los riesgos catastróficos importan (mucho)
El concepto de “riesgo catastrófico” se puso de moda hace unos años en la academia anglosajona, pero apenas ha tenido repercusión más allá del claustro. Filósofos como Nick Bostrom lo definen como una amenaza global que puede perjudicar radicalmente a la humanidad, acercándola a su extinción (por ejemplo, el “riesgo existencial”). Si nos importan las generaciones futuras, aun cuando la presente tenga prioridad, el pensamiento probabilístico apela a reducir urgentemente los riesgos catastróficos.
Primero, un evento improbable pero drástico puede cambiar el curso de la humanidad. Asumiendo que la Tierra siga siendo habitable mil millones de años más, ésta podría albergar en torno a 10^16 futuras vidas humanas. La esperanza del impacto de un riesgo catastrófico que reduzca o impida el desarrollo de esas vidas futuras tenderá a ser enorme, siempre y cuando su probabilidad no sea cuasi nula.
Segundo, la exposición repetida a un riesgo improbable aumenta la probabilidad de realizarse hasta parecer inevitable. No es probable abrirse la cabeza por conducir en moto sin casco en un trayecto corto o tener un embarazo no deseado al practicar sexo sin preservativo una sola vez. Pero lo deviene si se repite la conducta negligente cada día. Pasando de cuestiones terrenales a la geopolítica internacional, la probabilidad de que cualquier mandatario con acceso a arsenal nuclear lo utilice es, suponemos, extremadamente bajo. Sin embargo, si la humanidad mantiene este arsenal durante cientos o miles de años, bajo miles de mandatarios y millares de contexto, la probabilidad de que se acabe empleando se dispara. En una frase, para que algo salga mal, basta que exista una pequeña posibilidad y esperar lo suficiente. Nadie puede ganar siempre a la ruleta rusa.
3) ¿Y si me equivoco, qué?
De vuelta a casa, esta tarde, le abducen uno alienígenas. Por un motivo que se le escapa, los raptores le preguntan por la capital de ese país que los terrícolas hispanohablantes llamamos Noruega. Si acierta, le dan 5 euros. Si falla, sufrirá una muerte agónica junto al resto de la humanidad. También puede no responder y volver a casa a tiempo para la Champions. ¿Respondería a la pregunta? Probablemente, no. Aunque sepa que la capital noruega es Oslo. ¿Oslo, verdad? Sí, ¿pero está lo bastante seguro como para arriesgar el destino de la humanidad por 5 euros? En este caso, la esperanza de responder es negativa porque, a pesar de que equivocarse es casi imposible, el escenario si lo hace es apocalíptico, mientras acertar apenas le aporta utilidad alguna (5 euros). Este experimento mental ilustra la última gran lección del pensamiento probabilístico: en nuestra toma de decisiones, siempre debemos considerar qué ocurriría si nos equivocamos. Por ejemplo, una minoría de expertos opina que el calentamiento global no será catastrófico para la humanidad. Quizás nos adaptaremos mejor de lo esperado o consigamos controlar el clima gracias a la geoingeniería. Es improbable, pero posible. Si se equivocan, sin embargo, y no mitigamos radicalmente el cambio climático, la civilización humana podría desmoronarse. En el extremo opuesto, si el mundo invierte en una revolución verde en las próximas décadas y el cambio climático resulta ser más moderado de lo previsto, el coste asumido será moderado en términos históricos (algunos puntos de PIB mundial al año).
El pensamiento probabilístico es, con frecuencia, contraintuitivo. Adoptarlo requiere humildad para reconocer que no siempre podemos anticipar las consecuencias de nuestros actos y nos introduce a un mundo incierto, en el que cuesta medir nuestros méritos y fracasos. Por ejemplo, si, a principios de 2001, un diligente supervisor de la seguridad aérea hubiese implantado protocolos capaces de atajar los atentados del 11S, ni él mismo sería consciente de su heroicidad. Sin embargo, considerar la esperanza de nuestras decisiones colectivas nos conduciría a un mundo más seguro y menos injusto. Probablemente.