Desde hace tiempo, la expresión del gusto se encuentra bajo sospecha. La gran mayoría de teorías sociológicas nos recuerdan que el gusto consiste en una serie de asociaciones simbólicas que usamos para distinguirnos de los demás, un resultado de nuestro habitus de clase con el que intentamos mejorar o mantener nuestro estatus, acumulando o exhibiendo nuestro capital cultural. En su clásico La distinción: criterios y bases sociales del gusto (1979), Bourdieu definía el gusto como «la propensión y aptitud por la apropiación (material y/o simbólica) de una determinada clase de objetos o de prácticas clasificatorias» que refleja o expresa un estilo de vida. Esta simplificación economicista del gusto no solo peca de un evidente determinismo social, sino que acaba reduciendo cualquier manifestación cultural o artística a su capacidad para crear distinción frente a los demás, a su valor simbólico.
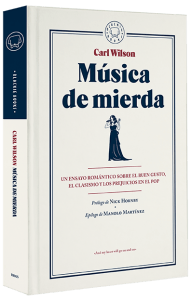
‘Música de mierda’, Carl Wilson. Ed. Blackie Books, 2016
Por tanto, para Bourdieu, las cosas que nos gustan lo hacen por el valor social que tienen y por la imagen que nos aporta, y no tanto por el placer que nos provoca o el valor en sí que tiene. Esta concepción del gusto lo reduce a la capacidad del consumidor para elegir entre diferentes productos culturales, como también reduce la cultura a objetos o bienes que nos interesan por su valor como signos sociales. Esta era también la característica principal de la sociedad de consumo para Jean Baudrillard: la transformación de cualquier mercancía u objeto en su valor signo y los signos en mercancía, lo que provoca que los objetos ya no se compran por el valor de uso que tienen sino por el significado que aportan. Esta lógica del consumo se rige por una producción simbólica de bienes que crea una dinámica constante de selección de los signos entre los consumidores. Este proceso trata de jerarquizar a grupos sociales para mantener las estructuras de dominio. Las desigualdades sociales se reproducen y consagran a través del valor simbólico de los objetos. Desde esta perspectiva, el gusto sería una facultad de las élites con la que buscan jerarquizar la cultura, creando divisiones entre los gustos elevados y los gustos vulgares, entre la élite y el pueblo.
Según esta concepción, el gusto no tendría, por lo tanto, ninguna base objetiva real, sino que sería un mecanismo de perpetuación de las desigualdades y la hegemonía. Esto, por ejemplo, es lo que mantiene el crítico musical Carl Wilson en su libro Música de mierda (Blackie Books, 2016). Partiendo de su propia aversión hacia la música de la cantante canadiense Céline Dion, Wilson intenta demostrar que su rechazo no está en su música sino en sus propios prejuicios elitistas y desconocimientos culturales. El autor llega a la conclusión, claramente deudora de las teorías de Pierre Bourdieu, de que nuestras preferencias y gustos musicales no son más que un intento de diferenciarnos de los demás a través de la exhibición de nuestro capital cultural; es decir, puro postureo.
Debemos reivindicar un gusto que sea algo más que la expresión de nuestras preferencias en clave de consumo o acumulación de capital cultural
Sobre esta concepción sociológica del gusto que nos convierte en prisioneros de la mirada de los otros, reduciendo la cultura a un acto de consumo más, trata la extraordinaria primera novela del poeta Mariano Peyrou, De los otros (Sexto Piso, 2016). El protagonista, llamado Roberto Teyssier, es un compositor de música contemporánea insatisfecho con su posición como artista en la sociedad, y está harto de vivir como un esclavo de las miradas y de las opiniones de los otros. Esta percepción de estar continuamente evaluado por el resto, que nos obliga a representar un papel de nosotros mismos frente a los demás, le crea una capa de autoconciencia que le separa de las cosas que le gustan: «He estado estudiando Webern desde los 15 años, por muy auténtica que consideres mi pasión por él, siento que hay un placer añadido, el placer de verme desde fuera estudiándolo», le dice a su amiga Pola. A Roberto Teyssier han empezado a angustiarle estas capas de significado y símbolos que recubren las cosas que le gustan, hasta casi provocarle una especie de crisis vital. Por este motivo, Roberto quiere descubrir si el placer que nos proporciona el arte y la cultura está en la cosa en sí misma o si «nos gustan por la interpretación que hacemos de ellos, por el valor que tienen socialmente, por la imagen que nos dan». Con su novela, Mariano Peyrou intenta reivindicar una idea de gusto alejada de las miradas sancionadoras de los otros y del consumo. Este gusto desligado de lo social apela por lo tanto a la autenticidad; un gusto más para uno mismo que para los demás.
Sin duda, debemos reivindicar un gusto que sea algo más que la expresión de nuestras preferencias en clave de consumo o acumulación de capital cultural. Esta concepción epidérmica del gusto es la mejor aliada de la moda, el esteticismo y la industria cultural. Pero la dicotomía kantiana —entre el noúmeno (la cosa-en-sí) y el fenómeno (el objeto) — o sartreana —entre el ser-en-sí y el ser-para-otros—, a la que parece apelar la novela de Peyrou, no me parece la mejor solución para contrarrestar el desprestigio del gusto; principalmente porque no podemos seguir concibiendo el arte, la cultura y lo social de manera agonística. Es decir, el carácter individual del arte como un espacio de autenticidad opuesto a la dimensión social de la vida como lugar de la corrupción y la falsedad.
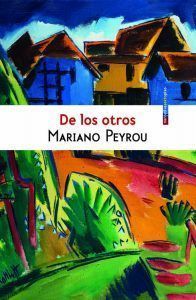
‘De los otros’, Mariano Peyrou. Ed. Sexto Piso, 2016
En su intento de desvincular su gusto personal de lo social y de lo ideológico, el protagonista de la novela de Peyrou acaba volviendo a algunos presupuestos kantianos del juicio del gusto. Por un lado, lo vincula con el juego y, por otro, le pide lo mismo que Kant a la obra de arte: un producto natural que ha llegado a ser sin esfuerzo. Este ideal estaba configurado a partir de principios aristocráticos del honnête homme que recomendaban que la adquisición de la cultura debiera aparecer de forma natural en el trato social. Este comportamiento aristocrático que hacía de la ocultación o negación de la educación una condición natural de la personalidad, reaparece en la estética idealista como la exigencia de la obra de arte. El personaje de la novela de Peyrou retoma estos principios de naturalidad propios de la estética idealista para combatir esa concepción del gusto anclada en el valor simbólico de las cosas que tanto le angustia. El problema es que es precisamente esta idea del gusto la culpable del descrédito y de los ataques que ha sufrido desde la sociología y desde el marxismo, por lo que me parece equivocado plantearla como solución, como hace el libro.
De los otros de Peyrou intenta cuestionarse el gusto, o la falta de él, en una sociedad en la que cualquier reivindicación de jerarquías culturales es tildada de manera peyorativa de elitista
Estas matizaciones teóricas no rebajan la calidad de la primera novela de Peyrou. Como comentaba Vicente Luis Mora en su reciente antología de poesía española contemporánea, La cuarta persona del plural (Visor, 2016), la poesía de Mariano Peyrou es una de las más autoconscientes de nuestro panorama, «lo que tiene en su caso como consecuencia no solo cuestionar la estética (o falta de ella) de los tiempos en los que vivimos, sino, y sobre todo, cuestionarse como estética». Y en De los otros continúa ese proyecto poético en forma de novela: intenta cuestionarse el gusto, o la falta de él, en una sociedad en la que cualquier reivindicación de jerarquías culturales es tildada de manera peyorativa de elitista. Pero para Roberto, su elitismo no tiene nada de malo porque se trata de un elitismo cultural que valora la inteligencia y la sensibilidad por encima de todo, y no la idea de que una minoría tenga acceso a la cultura.
Al contrario de lo que mantienen las teorías sociológicas del consumo, el horizontalismo cultural que surgió como resultado de la sociedad de masas y la democratización de la cultura quiso acabar con todas los distinciones a partir de una idea de igualdad que se guiaba por presupuestos de mercado. Esta desjerarquización, como apuntaba recientemente el poeta y filósofo Alberto Santamaría en uno de los artículos de Paradojas de lo cool (La Vorágine, 2016), ha creado una cultura homogénea y despolitizada al afirmar que todo es cultura, que todo vale lo mismo y «que la cultura se relaciona con los beneficios». Con el triunfo del horizontalismo cultural todas las distinciones se hacen en base a la igualdad. Pero frente al triunfo de la medianidad impuesta bajo el paraguas democrático, creo que necesitamos reclamar un gusto que no esté encaminado a la ostentación y al postureo cultural sino a la necesidad de escapar de la mediocridad afirmando las diferencias; un gusto que no sea una simple elección estética de productos culturales, sino una cuestión ética y vital.
Las raíces de este gusto no deberíamos buscarlas en Kant, sino en figuras como Baltasar Gracián o Friedrich Schiller. A lo largo de su obra, pero especialmente en sus aforismos del Oráculo manual y arte de la prudencia (1647), este jesuita de prosa barroca que fue Gracián dejó plasmada una concepción del gusto que era fruto de la crisis política y económica que se produjo en España durante el Siglo de Oro. Para Gracián, el hombre no podía hallar la perfección si no cultivaba el gusto: «dos ventajas incluye: poder escoger y lo mejor». Al contrario que Kant, el gusto en Gracián tiene un claro enclave social y comunitario. El gusto es un conocimiento que deseamos compartir con los demás porque funciona como nexo con los otros. Además, el gusto se pega en el trato y se aprende de otras personas, pero es un proceso de adquisición lento. Es un conocimiento donde las bases educativas son muy importantes. Para Gracián la madurez intelectual del hombre la otorga el buen gusto que «sazona toda la vida». Por lo tanto, la adquisición de cultura está ligada al perfeccionamiento de nuestro gusto. En este sentido, Gadamer decía en Verdad y Método (1960) que «Gracián considera el gusto como una primera espiritualización de la animalidad y apunta con razón que la cultura no se debe solo al ingenio sino también al gusto».
Schiller intentó cimentar una moralidad en la estética, haciendo del gusto su garante
Si para el escritor español la educación estética del gusto corrige los defectos de la naturaleza humana, para Schiller introduce una armonía en la sociedad porque antes lo hace en el individuo. El filósofo y dramaturgo alemán intentó cimentar una moralidad en la estética, haciendo del gusto su garante. Aunque la moral no podía tener una motivación distinta de sí misma, el gusto podía favorecer comportamientos morales. ¿Cómo? Funcionando como una tercera instancia mediadora entre lo sensible y la razón que no permitiría que nos inclinásemos hacia cuestiones materiales y banales que fuesen contrarias al ejercicio del bien. Por lo tanto, la función mediadora del gusto es preventiva y prescriptiva. Tal y como explica Schiller en su breve Sobre el provecho moral de las costumbres estéticas (1796): «el gusto ofrece al ánimo una disposición adecuada a la virtud porque aleja de sí aquellas inclinaciones que suponen una traba para ella y despierta las que le son propicias».
El interés por la estética, tanto en Kant como en Schiller, surge como una posible solución al problema de la fundamentación moral después del desmoronamiento de la religión. Pero, curiosamente, la relación que establece el primero entre lo estético y lo moral, como supo ver Hegel, resulta contradictoria, porque separa lo estético de lo moral para después hacer de la belleza la expresión de la moralidad. El juicio del gusto que se basa en el mero placer no toma a este como un objeto de conocimiento ni de deseo, sino como un signo de unidad en el que Kant creyó encontrar la conexión para unir de nuevo el reino de la necesidad y el de la libertad. La estética, por lo tanto, asumía el papel que le correspondió a la religión en la unidad del mundo. Sin embargo, la divergencia entre el juicio estético y el juicio moral en Schiller apunta a que uno trata de cómo son las cosas y el segundo de cómo deben ser, pero es el segundo el que debe basarse en el primero.
El principio de los juicios estéticos en Schiller, explicaba José Luis Molinuevo al final de La vida en tiempo real (Biblioteca Nueva, 2006), es la aceptación de las cosas como son: «Es decir, no toma a lo demás o a los demás tal y como deberían ser, como le gustaría que fueran, sino tal y como son, ayudándoles a potenciar su ser, su propio ideal». De esta manera, el gusto se convertiría en un elemento clave para la configuración de la responsabilidad estética. Tal y como escribía Schiller en sus Cartas sobre la educación estética hombre (1795): «hay una educación para la salud, una educación de la inteligencia, una educación de la moral y una educación del gusto y de la belleza. Esta última pretende educar en la máxima armonía posible la totalidad de nuestras fuerzas sensibles y espirituales». Este gusto con carácter social pero también ético es el que debemos reivindicar. Un gusto que sea algo más que la capacidad para seleccionar productos culturales a través de los cuales intentamos afirmar nuestra identidad para diferenciarnos del resto. Un gusto más allá de la sociología, el consumo y el esteticismo que, como escribía Schiller, «no tolera ningún tipo de privilegio ni autoritarismo», pero que tampoco acepta ese individualismo aplanado que nos impide hacernos mejores que los otros, y por lo tanto, en palabras de Peter Sloterdijk, «más interesantes que los demás».






