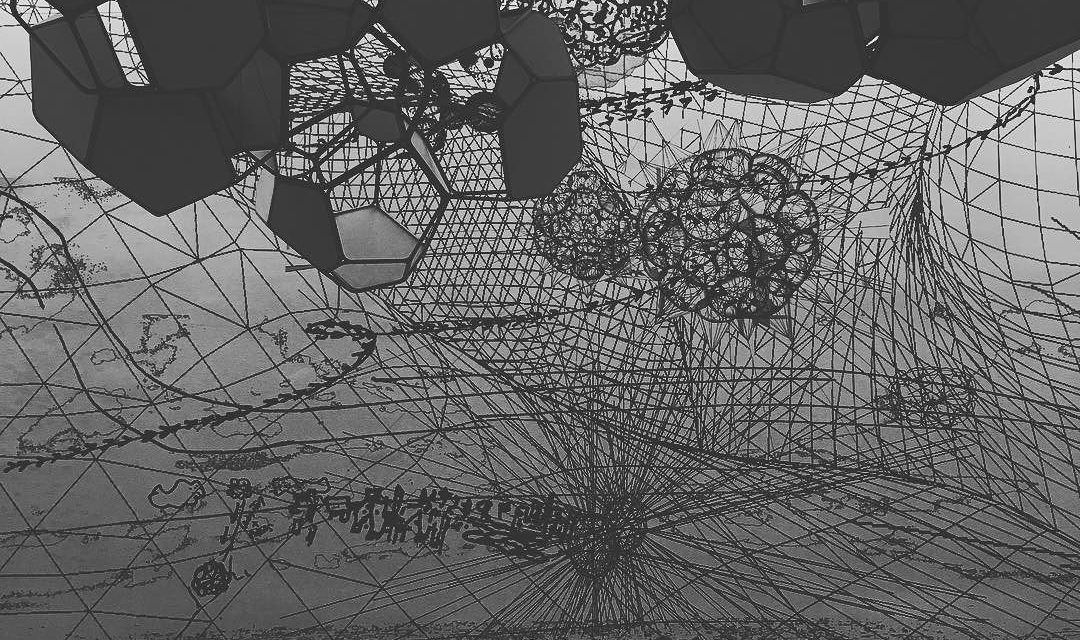Este artículo pertenece a la publicación Devenir Mundo, una colección autoeditada por La Grieta. Los siete textos que la componen fueron escritos de manera independiente, pero se entrelazan unos con otros mediante referencias, conceptos y preocupaciones similares. El punto de partida común es el texto comisarial de la exposición de La Colmena de mismo nombre, que fue también utilizado por los artistas para preparar sus obras. La política, la tecnología, la naturaleza, el arte, el cuerpo… todos tienen un papel en la difícil tarea de imaginar el reordenamiento del mundo.
Todo apunta a que hemos perdido un mundo; ese al que llamábamos nuestro, sobre el que, de manera más o menos consciente, extendíamos nuestro imperio a través de nuestra razón y nuestra capacidad de acción. Pero todo esto se está fracturando, como si de repente alguien rasgara de forma estrepitosa un velo invisible: vivimos en la inquietud; sobre una tierra de la cual ya no somos, como nos había prometido Descartes, «dueños y poseedores»; atados a una economía global cuyas estructuras desconocemos; sometidos a centros de decisión políticos cuyos actores ni siquiera hemos elegido, a los que cuesta poner nombre, y de los que nunca conoceremos el rostro. Aflora así un sentimiento de pérdida de nuestro poder de controlar lo que nos rodea. Sería el fin de nuestra relación unilateral con nuestro entorno físico, económico, político y social. La relación se habría invertido: estaríamos afectados sin poder afectar, controlados y determinados sin poder gobernarnos.
Bruno Latour, con su capacidad única para ponernos contra las cuerdas de nuestro propio pensamiento, ponía en otros términos esta transición en una conferencia pronunciada en el encuentro anual del British Sociological Association: «¿Qué ocurriría si nos hubiésemos desplazado hacia otro período, uno de explicitación y vínculos (…); si nos movemos del tener en cuenta a unos pocos seres hacia una tela de cuidadosos vínculos con una lista cada vez mayor de seres explicitados?»[1]. Hoy en día, nos descubrimos a nosotros mismos en nuestra dependencia respecto de toda una serie de seres que antes no estaban ahí, o que no estaban ahí de la misma forma: los mercados, la amenaza terrorista, las partículas tóxicas que flotan en el aire, etc. Elementos que amenazan nuestra integridad, nuestra individualidad y que, además, escapan a nuestro control —y hasta a nuestra imaginación—. Este sentimiento de vulnerabilidad a lo otro es vivido de forma generalizada como un momento de crisis: parecería que el mundo que conocemos se viene abajo.
Ese mundo del que hablamos es el mundo de la «presencia soberana», es decir —parafraseando a Amador Fernández Savater—, el mundo del sujeto soberano, del control, del dominio y de la autosuficiencia. Pero antes de entrar en materia cabe preguntarse, ¿quién es el sujeto cuando utilizamos la primera persona del plural? En la introducción a su colosal La miseria del mundo, Pierre Bourdieu introduce la distinción entre miseria de condición y miseria de posición. La primera —la «miseria de verdad», la de la pobreza, la escasez y el desastre—, nos dice el sociólogo, hace que la segunda —la miseria de aquel que sólo lo es dentro de un microcosmos social, como el violonchelista del cuento de Suskind, inaudible entre los grandes, eclipsado por el ruido de la grandeza— parezca relativa o incluso «irreal»: «no tienes razón de quejarte», «hay gente que lo tiene peor»… Pero , sin querer reducirlo todo al mismo fenómeno, y hacer de la miseria algo equivalente para todos, Bourdieu nos invita a tomar en serio estas miserias de posición: son ellas las que le dan un espesor doloroso a esa experiencia que no se dice, a esa condición compartida que intentamos captar cuando hablamos de perder un mundo. Si bien esta pérdida tiene algo de compartido, es evidente —no decirlo sería una falta de respeto a la inteligencia y la experiencia de la miseria— no todos la sufren de la misma forma y no todos tienen las mismas armas para soportarla. A fin de cuentas, puede que incluso sólo sea el ocaso de un puñado de idiotas prepotentes. Ahora toca pagar la arrogancia del ser dominante.
Las cosas no son lo que son, sino lo que son para nosotros
¿Qué podemos hacer frente a este sentimiento de crisis, frente al malestar que genera la pérdida de ese mundo? ¿Tiene acaso sentido sufrir esta pérdida? ¿No será que hasta ahora solo habíamos vivido en una ilusión, que el mundo de la «presencia soberana» nunca fue más que un simple sueño delirante, un momento de histeria general? ¿Y si de repente descubrieramos que nunca tuvimos lo que pensamos perder? Si este fuera el caso, nuevas posibilidades se abren ante nosotros, posibilidades de construir nuevos mundos desde la conciencia de nuestra dependencia, de nuestra vulnerabilidad. En lugar de intentar reconstruir el maravilloso edificio ficticio a partir de las ruinas de lo real, sería quizás más productivo comenzar a explorar lo que se vislumbra entre los escombros, las posibilidades de una nueva razón política, de una nueva forma de ser en el mundo.
Cómo perder/ganar nuevos mundos
En nuestro mundo moderno, lo dado se vuelve explícito. El aire, el agua, el suelo, todos los elementos del decorado saltan al primer plano del escenario en el momento mismo en el que descubrimos que podríamos perderlos. Es lo que el filósofo alemán Peter Sloterdijk parece decirnos cuando explica que «hay que reconocer que uno está listo para participar en la modernidad dejándose capturar por su poder de explicitación sobre lo que “yacía” anteriormente de manera discreta como base de todo, lo que lo rodeaba y envolvía para formar un entorno»[2]. La explicitación es, pues, el doble movimiento de descubrimiento y de pérdida que se nos presenta en su obra como elemento estructurante de la modernidad: ser moderno es explicitar, sacar a relucir el decorado como actor imprescindible de la obra.
La dimensión concreta y horrible de este fenómeno puede apreciarse en el ejemplo desarrollado por Sloterdijk en el tercer volumen de Esferas: el aeromoto. Desde la utilización de armas químicas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, hasta los bombardeos quirúrgicos vía dron, pasando por las cámaras de gas de Auschwitz o la radiación de Hiroshima y Nagasaki, todos estos hechos están atravesados por un elemento común: el momento en que el aire, elemento vital inocente, se transforma en medio de muerte. A partir de entonces, en nuestra percepción de este, ya no podemos darlo por sentado. Otrora implícito y latente, el aire se vuelve horriblemente explícito —un fenómeno que hasta hoy sigue actualizándose, con la preocupación creciente por la contaminación del aire de nuestras ciudades—. El aire, una vez ha sido convertido en medio de guerra, no podrá ser nunca más aquel entorno neutro y apacible.
Este mundo que se abre tras la explicitación es entonces tan nuevo como equivalente al que lo precede. Nuevo porque no podemos percibirlo de la misma manera, no podemos no vivir con los fenómenos explicitados. Y equivalente porque, al mismo tiempo, nada ha cambiado: el aire siempre estuvo ahí, latente, simplemente necesitaba ser articulado, explicitado. Pero, como nos enseña Bruno Latour en La vida en el laboratorio. La construcción de los hechos científicos, este gesto (articulación para Latour —Sloterdijk asocia las dos nociones en Écumes—) no es neutro ni automático. En él, el inventor, descubridor, articulador o explicitador, juega un rol activo crucial: la explicitación es social, política.
¿Podemos pretender que tenemos poder alguno frente a las transformaciones del clima, las crisis financieras globalizadas, el progreso de la técnica y sus aplicaciones cada vez más esperpénticas?
Si la explicitación modifica nuestra forma de ser en el mundo, no deberíamos adentrarnos en el terreno de la ontología considerándola como universal y no histórica, una concepción clásica (las cosas son lo que son). Al contrario, podemos seguir la invitación de Ed Wingenbach a pensar la ontología desde Heidegger: «Lo que Heidegger llama ontología podría ser descrito más exactamente como una interpretación del ontos, un descubrimiento del significado de las cosas en el mundo, en cuanto ese significado ha sido producido en lo social. En la medida en que este horizonte de significado dicta la extensión del conocimiento explicable, guiando tanto la identidad como la acción humana, su generación y su descubrimiento son fundamentalmente políticos»[3]. Así, las cosas no son lo que son, sino lo que son para nosotros. Por ello, la descripción del mundo no nos presenta una realidad natural o necesaria, sino contingente, social y política.
Siguiendo esta línea de pensamiento, tendríamos, por una parte, la ontopolítica (el carácter profundamente político de toda ontología) y, por otra, la ontología (como ontopolítica devenida hegemónica, naturalizada). En otras palabras, la ontología es la forma que nosotros tenemos de vivir un cierto régimen ontopolítico; cuando damos por hecho lo que nos rodea, el ser de las cosas o incluso nuestro propio ser, es porque un cierto régimen ontopolítico se ha vuelto ontológico. Si llevamos la lógica de la explicitación a sus consecuencias ontopolíticas, podemos considerar ese gesto, esa inflexión de la percepción, como proceso de explicitación de lo político que hasta entonces yacía latente en la ontología. La explicitación revela que lo que dábamos por sentado era sólo una configuración posible entre otras muchas y que esa sensación de dar por sentado no tiene nada de natural.

Obra de Tomás Saraceno en Tanya Bonakdar Gallery, 2015. Foto: Designmilk (CC vía Flickr)
¡Seamos imbéciles felices!
Actualmente, estamos experimentado el desvanecimiento de un cierto régimen ontológico, o más bien, la explicitación de nuevos seres que invalidan el carácter meramente natural del anterior régimen ontopolítico. En otras palabras, lo que dábamos por sentado pierde todo carácter natural. Como decía Marx, «todo lo que era sólido se desvanece». En el epicentro de la tormenta se encuentra el ideal normativo del sujeto soberano, autónomo y autosuficiente, capaz de valerse por sí mismo y de controlar la naturaleza con su voluntad. ¿Podemos mantener que ese sujeto existe en el mundo actual? ¿Podemos pretender que tenemos poder alguno frente a las transformaciones del clima, las crisis financieras globalizadas, el progreso de la técnica y sus aplicaciones cada vez más esperpénticas? Frente a estos fenómenos, nos descubrimos al contrario como seres vulnerables, dañables. Todos tenemos un talón de Aquiles.
En un reciente artículo, Amador Fernández Savater hablaba de la experiencia de «malestar» que se produce cuando tomamos conciencia de nuestra dependencia primaria con lo otro, así como de la reacción inmunitaria que provoca este contacto «insalubre»: «el malestar se concibe como un “daño” que nos inflige un “otro” al que debemos dejar “fuera” del “nosotros” para recuperar la normalidad. Y de ese modo, cerraremos la herida, calmaremos tanta inquietud, detendremos la zozobra y recuperaremos el equilibrio, revirtiendo nuestra “decadencia”». Pero, ¿y si considerásemos eso que hoy nos afecta, nos hiere, como algo que siempre estuvo latente y que sólo ahora se ha vuelto explícito? ¿Qué pasaría si nuestro sentimiento de pérdida sólo viniera de la pérdida de una forma de estar en el mundo? De nuevo nos preguntamos: ¿no será que, en realidad, nunca fuimos lo que creímos ser, es decir, sujetos soberanos e invulnerables, capaces de afectar una realidad siempre a distancia sin ser afectados por ella? ¿No será que creímos vivir en el mundo de la presencia soberana cuando, en realidad, siempre fuimos seres vulnerables por definición, aunque sólo ahora esta se vuelve explícita? Lo que muere en nosotros es la ingenuidad de pensar que éramos intocables. Ahora, nos damos cuenta de que somos afectados: afectados por la hipoteca, por el desempleo, por el cambio climático, por las transformaciones climáticas.
Saberse vulnerable no es una razón de duelo sino una razón de celebración; la posibilidad de explorar nuevas formas de estar en el mundo, incluso de ser mundo
El momento se presta para que tenga lugar una inflexión radical de la percepción o una auto-transformación. Como dice el economista francés Frédéric Lordon, «toda dependencia no es una disminución, o en todo caso, sólo lo es por contraste con la norma liberal de la autosuficiencia. No obstante, esta norma es una pura fabricación imaginaria, o incluso cabría decir, un puro delirio. No deberíamos pues entristecernos, o vivir bajo la experiencia de la falta, de lo inacabado o del déficit, nuestra incapacidad de satisfacer una norma que delira, y que nos hace delirar con ella». Percibirse como seres vulnerables es, como dice Savater, una energía «conmutable», transformable en otras cosas: en acciones, en palabras, en «obras», en otros modos de vida, en nuevas sensibilidades, etc. Saberse vulnerable no es una razón de duelo (el duelo por el mundo perdido) sino una razón de celebración; la posibilidad de explorar nuevas formas de estar en el mundo, incluso de ser mundo.
Ese saberse dependientes, frágiles, es una forma de reanudar una estrecha relación con los seres humanos y la naturaleza, es un «darse cuenta» del que —para persistir en mi ser, para cumplir el impulso básico que, según Spinoza, guía todo ser— no nos queda otra que apoyarnos, asistirnos, auxiliarnos. Es por eso que Lordon insiste en que seamos «imbéciles felices»: un imbécil es, etimológicamente, un in-bacillum, un sin bastón, alguien que no tiene nada para mantenerse por sí mismo. El imbécil feliz es aquel que toma conciencia de su dependencia y, en lugar de rechazarla y vivirla como una crisis que superar, la abraza en un gesto de plena aceptación. «No me mantengo por mí mismo, ¡y qué!» El mundo que se perfila en ese gesto de aceptación es el mundo en el que el ser humano vuelve a darse cuenta de que, como nos dice Spinoza, lo más útil para el hombre, es el hombre.
En este movimiento, el arte tiene un papel esencial. Si la filosofía siempre ha sospechado tanto de la poesía es porque la palabra poética es la que permite hilar realidades más allá de la realidad vivida. Es la que permite anunciar lo que todavía no es, lo que podría ser, aquello en lo que podríamos devenir. Hay un carácter imprevisible y rupturista en la palabra poética misma. Tiene algo de mesiánico; anuncia el advenimiento de algo nuevo. En ese sentido, el arte puede ser un medio para explorar esa dependencia, para cultivar el sentido de la presencia de lo otro en lo propio, para romper con las fronteras estrictas del ser con el fin de revelar al individuo como trans-individual. El arte tiene el potencial de «reestructurar el campo del deseo, cambiar el orden de nuestras expectativas, redefinir la riqueza»[4] en el sentido del progreso social. Es una forma de cultivar nuestra sensibilidad, de deformar el plano de realidad en el que nos movemos; de permitir ver y vernos como esos imbéciles felices que anunciaba Lordon.
[1] ^ Texto original : «What happens if we have shifted to another period, one of explicitation and of attachments? […] If we now move from the taken into account of a few beings, to the weaving of careful attachments with an ever greater and greater list of explicitated beings?» en Bruno Latour, «A Plea for Earthly Sciences», presentación en el Annual Meeting of the British Sociological Association, Londres (2007).
[2] ^ Traducción propia a partir de la versión en frances: Peter Sloterdijk, Ecumes. Spheres III. (Paris: Hachette, 2006).
[3] ^ Texto original; «What Heidegger calls ontology is more accurately described as an interpretation of the ontos, an uncovering of the meaning of the things in the word as that meaning has been produced within the social. To the extent this horizon of meaning dictates the range of explicable knowledge guiding human identity and action, its generation and its uncovering are fundamentally political». En: Ed Wingenbach, Institutionalizing Agonistic Democracy. Post-Foundationalism and Political Liberalism (Ashgate, 2011).
[4] ^ Franco Berardi Bifo, entrevista por Amador Fernández Savater. «Bifo: “Una sublevación colectiva es antes que nada un fenómeno físico, afectivo, erótico”», Eldiario.es (31 de octubre, 2014). Disponible en: http://www.eldiario.es/interferencias/bifo-sublevacion-afectos_6_319578060.html
*Imagen de portada: Obra de Tomás Saraceno en Tanya Bonakdar Gallery, 2015. Foto: Ben Chun (CC, vía Flickr)