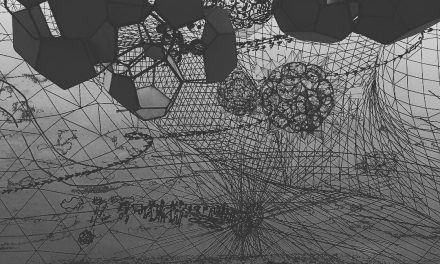Hace un par de semanas, en esta misma página, publiqué un artículo en el que concluía que nuestra democracia representativa ha muerto. Y fundamentalmente lo ha hecho porque hoy parece que los representantes políticos actúan por cuenta de un agente tercero, en este caso sus partidos, y no por cuenta de los representados. Como continuación de aquel artículo, se expondrán algunas ideas para revivir nuestra democracia representativa sin necesidad de hacer grandes revoluciones, sino simplemente replanteando el funcionamiento de nuestras Cortes generales.
Nuestra Constitución consagra el mandato representativo sensu contrario, al prohibir el mandato imperativo (artículo 67.2). En otras palabras: si hubiera mandato imperativo, el ciudadano (mandante) confiaría una tarea al parlamentario (mandatario) y le daría para ello un cuaderno de instrucciones al que someterse, pudiendo revocar el mandato en cualquier momento y con una rendición de cuentas posterior. En cambio, el mandato representativo implica que el parlamentario (representante) no posee vinculación directa con los votantes —en nuestro caso representa a toda la Nación—, por lo que puede votar libremente sin instrucciones ni revocación posible y nadie puede entrometerse en el ejercicio de sus funciones.
Esa es la teoría, porque en la práctica en España nos encontramos con que los diputados y senadores están sometidos a una suerte de mandato imperativo de los partidos políticos, quienes, si bien no pueden disponer de los escaños, controlan a los parlamentarios con la disciplina de grupo y con la amenaza velada de truncar la carrera de aquel que saque los pies del tiesto.
Un mandato imperativo, descartado
El Congreso y el Senado —cuya reforma, dicho sea de paso, daría para un millón de tesis doctorales— pueden ser todavía útiles para oír la voz de la Nación y, de esa forma, reducir la creciente desafección política. Con la idea de hacer verdaderamente útiles nuestras Cortes generales, descartaría la posibilidad de fijar un mandato imperativo en sentido estricto, puesto que este resultaría inoperativo en un país del tamaño de España. ¿O acaso se imaginan a treinta y pico millones de electores dando instrucciones a los diputados y revocando su mandato a la mínima de cambio? ¿Creen que se lograría aprobar alguna ley?
También descartaría poner negro sobre blanco el mandato imperativo de los partidos políticos que, de facto, existe hoy día. Es cierto que, en este escenario, se podrían ahorrar varias decenas de millones de euros al montar un mini Congreso, con tantos diputados como partidos obtuvieran representación parlamentaria y a los que se les daría un voto ponderado. Pero aparte de que hacerlo quebraría la propia concepción de nuestra democracia, determinar que el escaño es del partido político y que este puede y debe condicionar el sentido del voto del parlamentario —o incluso prescindir del parlamentario— no haría sino aumentar el rechazo a la política.
Un verdadero mandato representativo
Frente a lo anterior, una primera propuesta consistiría en fijar un mandato que se adaptase a los presupuestos del mandato representativo clásico, en línea con lo que establece la Constitución. El parlamentario actuaría por y para la Nación, y por y para los ciudadanos, sin necesidad de dar cuenta de sus actos; y sería únicamente la voluntad de los representados la que habría de guiarle, asumiendo que, normalmente, no sería necesario consultarlos porque el mandato facultaría para obrar en el mejor bien de estos.
Para lograr que las Cortes generales funcionaran efectivamente así, habría que limitar el poder que los partidos tienen actualmente sobre los diputados y senadores que han sido elegidos bajo sus siglas. Esto pasaría por acabar con la disciplina de grupo y, tal y como apunté en el artículo del mandato, por introducir mecanismos para que el futuro de un político no esté fundamentalmente en manos de su formación, como listas abiertas (al Congreso, al Senado ya lo son) combinadas con circunscripciones más pequeñas.
La opción por el mandato representativo puro se adecuaría a lo previsto en nuestra Carta Magna y no requeriría una reforma constitucional, aunque sí exigiría suprimir la disciplina en los reglamentos de cada grupo y reducir las funciones que los reglamentos de las Cámaras atribuyen a los grupos, al tiempo que aconsejaría una reforma electoral. Esta última daría también para un millar de tesis aunque, en mi opinión, debería incluir circunscripciones más pequeñas (con una reforma constitucional, ahora sí), con listas electorales abiertas y, al contrario de lo que solicitan algunas voces, se podría mantener el sistema D’Hont. Los beneficios de este sistema para los grandes partidos nacionales se reducirían con la propia existencia de candidatos más conocidos y cercanos, con independencia de su partido. Pero también se podría ir más allá y, en previsión de la falta de proporcionalidad derivada de tener circunscripciones más pequeñas, reservar un número determinado de escaños elegidos en una única circunscripción nacional a partir de la suma de los restos de todas las circunscripciones.
Con todo, llevar a buen puerto esta propuesta resultaría inviable hoy día, no tanto por los cambios del sistema electoral, sino más bien por la segura oposición de los propios partidos políticos a perder influencia. Estos alegarían que los diputados y senadores han llegado a donde están por ir en sus listas, que se deben a los principios políticos de la formación y que la disciplina de grupo es necesaria para poner orden y evitar que se produzcan «todas las combinaciones pensables de la alquimia parlamentaria», en palabras del italiano Leoni[1].
Un mandato representativo con una dosis de disciplina
Estos reproches de los partidos políticos parecen legítimos, más teniendo en cuenta que nuestra Constitución determina que estos «expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política» (art. 6). Por ello, podrían plantearse mecanismos que, sin coartar la libertad de los parlamentarios, permitieran poner algo de orden en la vida parlamentaria; así como garantizar una mínima adecuación entre la actuación del diputado o senador y las ideas que lo llevaron a integrar una formación determinada y a concurrir a las elecciones enarbolando su bandera.
![Un león del Congreso de los diputados, por Tomás Fano con licencia [CC BY-SA 2.0]](http://www.lagrietaonline.com/wp-content/uploads/2015/02/lagrietaonline_Comorecuperarnuestrademocraciarepresentativa_2-200x300.jpg)
Un león del Congreso de los diputados, por Tomás Fano con licencia [CC BY-SA 2.0]
El punto de partida sería el mandato representativo en sentido tradicional pero, dado el papel que juegan los partidos en la trayectoria del diputado, se introduciría el control de estos en determinadas cuestiones. Como la práctica parlamentaria española ha demostrado que fijar criterios permanentes de disciplina impide que el parlamentario vote libremente, sería interesante someter el voto del diputado a las órdenes del partido —canalizadas por el grupo— únicamente y de forma extraordinaria en aquellas cuestiones nucleares del programa electoral. Sin hacer programas ridículamente detallados, se trataría de establecer una serie de materias esenciales en las que el diputado o senador no podría diferir de la opinión del partido y, por extensión, de la de los votantes de dicho partido. Y a la vez, dar libertad absoluta al parlamentario para votar lo que estime más conveniente en la gran mayoría de cuestiones, que suelen ser menos dogmáticas.
Por ejemplo, si un partido incluyera la defensa de la vida en sus estatutos y en sus planteamientos electorales, si llegara el caso de que otro partido en el Gobierno propusiera una ley de aborto libre sin límites temporales, sí sería conveniente que hubiera disciplina a la hora de votar en contra. ¿Y si el mismo partido que defiende la vida estuviera en el poder y tuviera en su mano cambiar una ley de interrupción voluntaria del aborto por otra más restrictiva? También se podría plantear la disciplina de grupo, como una muestra del compromiso con las ideas del partido y con el programa que los votantes apoyaron.
Es cierto, no obstante, que la cuestión del aborto podría dar pie a muchos debates dentro del propio partido, como cualquier tema en el que entra en juego la moral. Por ello, esta disciplina de grupo debería ir acompañada de un mecanismo extraordinario para permitir que, por iniciativa de una parte de los diputados de dicho grupo (¿un tercio quizá?), se examinara dentro del mismo si es conveniente mantener dicha disciplina y se resolviese por acuerdo de la mayoría.
Con este modelo, los debates parlamentarios serían mucho más productivos y todos los implicados en la vida parlamentaria saldríamos beneficiados
Este mecanismo serviría también para situaciones imprevistas a la hora de redactar el programa electoral. Pienso, por ejemplo, en la política fiscal del actual Gobierno de la Nación: el PP se considera liberal en lo económico y en campaña defendió la necesidad de bajar impuestos para reactivar la actividad económica pero, al llegar a La Moncloa y ver la foto completa, dijo verse obligado a subirlos. Con el modelo propuesto, muchos diputados populares podrían —e incluso deberían— haberse opuesto a la subida fiscal, aunque también un tercio de ellos podría haber pedido que este cambio de programa se sometiera a la disciplina del grupo alegando la dura realidad. Cabría preguntarse si hubiera salido adelante: ¿el Gobierno podría haber subido los impuestos o tendría que haber buscado otro camino?
Si a este modelo, que a buen seguro despertará muchas críticas, se le añadiera una buena dosis de democracia interna en los partidos, los debates parlamentarios serían mucho más productivos y todos los implicados en la vida parlamentaria saldríamos beneficiados. Los diputados y senadores tendrían mayor libertad de actuación que en la actualidad, pues en la mayoría de cuestiones podrían discutir su visión y votar libremente; las formaciones políticas tendrían legitimidad para llevar a cabo sus propuestas clave, y, lo que resulta más importante, los ciudadanos conoceríamos las líneas esenciales de la actuación de aquellos que pugnan por nuestra confianza y, seguramente, haríamos un esfuerzo mayor por conocerlas.
[1] ^Recogido por TORRES DEL MORAL, Antonio (1982): “Crisis del mandato representativo en el Estado de partidos” en la Revista de Derecho Político, número 14, UNED, Madrid. p. 15.