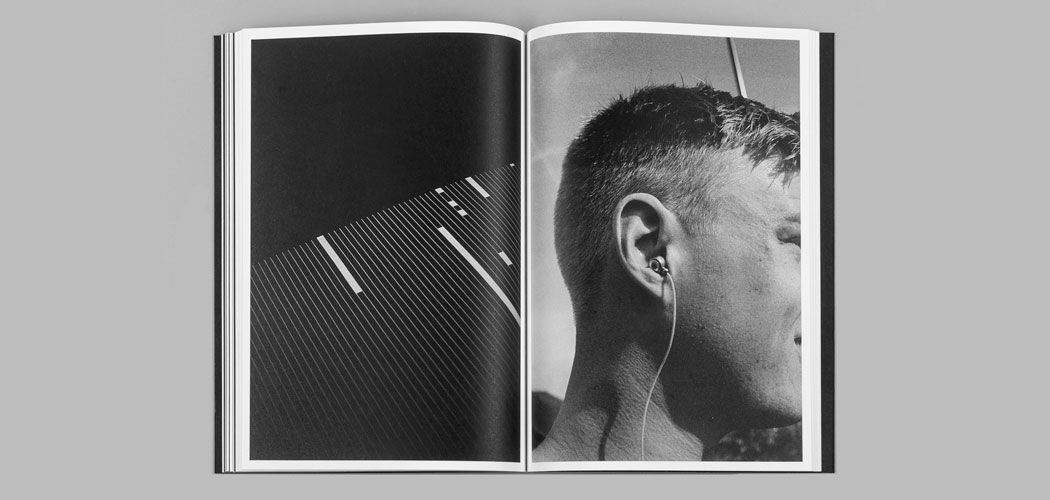Inútilmente se cubre el arco iris, las estaciones tiemblan, las muchedumbres corren hacia la muerte, la ciencia deshace y recompone lo que existe, los mundos se alejan para siempre de nuestra concepción, nuestras fugaces imágenes se repiten o resucitan su inconsciencia y los colores, los olores, los rumores que impresionan nuestros sentidos nos sorprenden, para desaparecer después en la naturaleza.
Guillaume Apollinaire. Manifiesto Cubista, 1912
Si Goethe hubiera conocido a Tamara de Lempicka (Varsovia, 1898- Cuernavaca, 1980), la pintora del Art Déco por excelencia, quizá nunca hubiera enunciado aquella frase : «Todo el mundo quiere ser algún otro; nadie quiere crecer». La artista, que fue la total antítesis del lamento de Goethe, siempre hizo público de su deseo de pintar y comportarse según su forma de ser. Así, Tamara de Lempicka fue abiertamente bisexual, cosmopolita, conocida de Picasso, Cocteau o Colette, y terminó pintando a algunos de los personajes más influyentes de su tiempo, pero también a personas con las que se cruzaba fortuitamente y en la que encontraba el modelo ansiado: una vez un policía, otras veces una mujer que paseaba ante ella o que se hallaba entre el público de la ópera. Tamara de Lempicka vivió en Rusia hasta que, ante la amenaza que planteaba la Revolución de Octubre, se trasladó con su marido a París y terminó poseyendo una casa estudio que, por su innovador diseño y decoración, despertó gran admiración en las publicaciones todo París. A día de hoy, el deseo de Tamara de Lempicka de permanecer allí donde nunca fuera olvidada ha sido escuchado entre otros por Barbara Streisand o Madonna, —esta última admite poseer muchos de los cuadros de la pintora, que muestra en algunos de sus videoclips como Open your heart o Vogue—. Finalmente, satisface el ego de la pintora la hermosa ciudad de Madrid, que acoge una retrospectiva sobre el Art Déco y el reinado de Tamara de Lempicka.
Los lienzos que reúne la exposición «Tamara de Lempicka. Reina del Art Déco» comisariada por Gioia Mori (que puede visitarse en el Palacio de Gaviria de Madrid hasta el 24 de febrero), transmiten la certeza de que Tamara de Lempicka fue y es una gran artista, por al menos por dos razones: la primera, porque a través de múltiples fotografías y citas de la pintora, la exposición abre una ventana por la que vislumbrar algo del extraordinario carácter de Lempicka; y la segunda, porque el visitante es susceptible a la belleza y al misterio y, debido a ello, cae en el embrujo de los personajes que Lempicka retrata —sus miradas oscuras, sus dominantes cuerpos—, y termina experimentando el deseo de vivir allí donde ellos estuvieron y de la misma forma en que lo hicieron —en la vorágine artística del París de la Belle Époque y, posteriormente, del de Entreguerras—. Incluso el visitante ajeno al contexto histórico y social de la artista se irá de la exposición con la impresión de que esta pintora de origen polaco nos ha legado un frívolo escaparate a la belleza de la aristocracia y burguesía de entonces: una pintora de la «corte» del París de los años veinte.

Tamara de Lempicka, 1930. // Palacio de Gaviria, Madrid. (Fotos: Victoria G. Domínguez)
Uno de los atractivos indiscutibles de la exposición es el de encontrarse con gran cantidad mujeres retratadas y, por tanto, narradas desde el punto de vista de otra mujer. Muchas de ellas eran amigas o amantes, y resultan mucho más salvajes y descaradas que cualquiera de sus modelos masculinos. Los retratos de Les amazones —como denominaban a las lesbianas en la época—, conmueven por esa feminidad exacerbada y compleja que solo puede expresar una mujer cuando habla de otra. Lempicka es una observadora privilegiada comparada con pintores coetáneos como Dalí o Picasso: puede comprender tanto la psique como el cuerpo de sus modelos. Así es como la intención que subyace en esos lienzos —sexualidad y ansia de contemporaneidad—, junto a la razón de ser que dio Tamara a su arte —«no copiar, crear un nuevo estilo»—, ayuda a percibir el espíritu emancipado y los deseos más íntimos, aunque de ninguna forma secretos, de muchas de las mujeres de los años veinte.
“Mi objetivo: no copiar. Crear un nuevo estilo, colores luminosos y brillantes, regresar a la elegancia con mis modelos” (T. de Lempicka)
Los maestros
Mucho de lo que tiene de artista se lo debe a su fuerte individualismo. Este rasgo queda patente en las memorias de su hija Maria Krystyna ‘Kizette’ : Passion by Design – The Age and Times of Tamara de Lempicka. Kizette refleja ese individualismo en casi todos los capítulos, tanto en las diversas anécdotas de su madre como en sus citas: «Yo vivo en los márgenes de la sociedad, y las reglas de la sociedad no aplican en los márgenes»; «No existen los milagros, solo aquello que una hace». Por otra parte, su técnica pictórica, de trazo definido y brillantes colores, nace de su propio concepto del arte, influido por dos de sus maestros: André Lhote y Maurice Denis.
Lempicka se alimenta de una primera experiencia artística en los museos italianos donde se sintió fascinada por la belleza de las pinturas del Renacimiento. Su concepción del arte está conformada por el impacto de ese primer amor: «Ni siquiera cuando era una estudiante en Suiza me gustaban los impresionistas. Cézanne tenía aquellas manzanas, pero estaban malamente dibujadas. Y sus colores, ¿por qué estaban tan sucios? Entonces fui a Italia y de repente vi las pinturas italianas del siglo XV. Me fascinaron. Pensé: ¿por qué me gustaron? Porque eran precisas y limpias»; «Al principio de mi carrera, solo podía ver a mi alrededor la completa destrucción de la pintura, […] sentí que Picasso se había consagrado a la novedad artística de la destrucción. Yo me revolví contra todo ello; buscaba una profesión que había dejado de existir […] Mi objetivo: no copiar. Crear un nuevo estilo, colores luminosos y brillantes, regresar a la elegancia con mis modelos».
En cuanto a sus maestros, André Lhote promulgaba la necesidad de un cubismo humanizado, sobre todo tras la Primera Guerra Mundial; y Maurice Denis, que formó parte de los Nabis, estaba fascinado por el nuevo estilo del momento: el Art Déco. El Art Déco (apócope de Arts Décoratifs), tal y como lo define el historiador de arte Tim Benton es «un deseo artístico de volver al orden pero rechazando el clasicismo más obvio; es un clasicismo modernizado y es el movimiento moderno decorado». Dicha corriente, muchas veces tenida por menor —entre otras razones porque el movimiento moderno rechazó todo decorativismo—, encontró el máximo exponente en las pinturas de Lempicka, y resulta evidente que tanto Lhote como Denis, el cubismo humanizado y ese afán decorativo, nos miran desde los cuadros de la pintora.

“Dos desnudos en perspectiva”, 1925 // ”Las muchachas” o «Las mujeres jóvenes», 1930. (Fotos: Victoria G. Domínguez)
Retratando gigantes
En mis dos visitas a la exposición, frente a muchos de los óleos, me he sentido una y otra vez subyugada por la enormidad de las anatomías y sus ecos del estilo cubista. Aquellos a quienes pinta Lempicka ocupan el lienzo por entero. De repente el espectador se vuelve pequeño ante la sensualidad sobredimensionada que emana de la imagen, y resulta inevitable pensar que lo titánico no tenga algo simbólico. Como dijo el poeta Wallace Stevens: «la belleza es fugaz en el espíritu […] pero en la carne es inmortal. El cuerpo muere; la belleza del cuerpo permanece»; quizá de Lempicka deseara que esos grandes cuerpos nos hablasen del enorme poder intelectual o artístico, amoroso y sensual que poseyeron sus modelos.
En la forma de sus cuerpos y en sus posturas poco naturales —troncos torsionados, extraños gestos en las manos, cabezas ladeadas o inclinadas— se evocan los modelos renacentistas. Los rostros femeninos, definidos por las luces y sombras geométricas, se muestran seductoramente impertérritos. Sus miradas fumé enmarcadas en los peinados a lo garçon —según la moda de los años veinte—, jamás se dirigen al espectador: o bien miran hacia algún sendero invisible elegido por ellas mismas, o bien sus párpados se entrecierran en silencioso orgasmo. Entre los personajes y los marcos del lienzo apenas queda espacio para algo más que cortinas, telas o rascacielos lejanos, oscuros y cubistas, con los que la pintora sustituye los idílicos jardines renacentistas —y con los que quizá nos diga que la ciudad y el dormitorio femenino son el patio de recreo de un nuevo orden—.

«Santa Teresa de Ávila», 1933. (Foto: Victoria G. Domínguez) // Tamara de Lempicka posa frente a un lienzo (Fuente: El País).
La modernización de la tradición
Lempicka también reinterpretó muchas obras cumbre del arte universal. Pintó a Santa Teresa en éxtasis, basándose en la escultura de Bernini. Este lienzo, como otros de la exposición que recrean imágenes religiosas, no pierde un ápice de la sensualidad que poseen otros modelos «más mundanos». En él también aparecen los inconfundibles volúmenes de estilo cubista —representados en la cofia— e interpreta aquel éxtasis místico casi erótico, y tan parecido al estado psicológico del artista cuando trabaja, que tan bien definió el historiador Werner Weisbach: «La voluntad está sumergida en el propio yo, apartada del mundo, pasiva, resignada, entregada profundamente a lo divino sentido íntimamente, dirigida con toda su capacidad de entusiasmo a su unión con él».

«Susana y los viejos», 1938. (Foto: Victoria G. Domínguez)
Otro de los cuadros de temática religiosa, Susana y los viejos, es en mi opinión uno de los más hermosos de la exposición. Recrea en él la conocida escena bíblica escatimando las figuras encorvadas de los viejos y dejando sola a Susana, exultante en su belleza y cogida por sorpresa, mirando hacia el exterior del lienzo, desde donde los impúdicos viejos la deben de estar observando. El peinado de Susana, propio de los años cuarenta, junto al contexto artístico que dio lugar al estilo pictórico de Lempicka —el deseo de renovar la tradición—, sugieren que el lienzo pueda interpretarse como una alegoría en la que Susana, que encarna al nuevo arte, es sorprendida por la tradición que simbolizarían los viejos en su lascivo acto del baño: símbolo de pureza y de renovación.
Inmortalizando el espíritu de una época
Uno de los rasgos que identifican a Lempicka con el Art Déco es el deseo de ser contemporánea y reflejar los grandes temas del siglo XX: transporte y velocidad; el deporte —cuya práctica era una moda novedosa—; la independencia de la mujer y el estilo, mostrado en la manera de vestir y decorar. El Art Déco es una respuesta a la modernidad y como parte de esa respuesta constituye la expresión del consumismo contemporáneo, diseñando objetos de deseo, lujo y exceso. En esa época ya existía el psicoanálisis, cuyas intenciones declara a la perfección esta cita de Lou Andreas-Salomé («¡Vamos a ver si no resulta que la mayoría de las llamadas barreras insuperables que el mundo traza vienen a ser inofensivas rayas de tiza!»), y en la que se comenzaban a producir industrialmente diseños de modistas —París ya había sido cuna del dandismo en la Belle Époque—. Por tanto, no es de extrañar que el estilo constituya la esencia vital del Art Déco y, en general, de las pinturas de Lempicka.
Uno de los culpables fue Paul Poiret, un modisto que en la Belle Époque se propuso liberar el cuerpo de la mujer del corsé y de metros y metros de tela. Su herencia en la moda contribuyó a que la nueva forma de vestir, junto con sus cabellos cortos y los cigarros, simbolizara a la mujer Art Déco. La nueva ropa, masculina o con estrechos vestidos, trascendía lo aparentemente estético y declaraba a una mujer que se ponía al volante, viajaba, estaba hasta altas horas de la noche por la calle, tenía relaciones sexuales libres y sin que ello se considerara ilícito y que, en definitiva, vivía como quería, al menos en ciertos estratos sociales.

«Las confidencias» o «Las dos amigas”, 1928. // Vestido de noche de la época en el Palacio de Gaviria, Madrid. (Fotos: Victoria G. Domínguez)
Un ejemplo de todo ello es el famoso cuadro de Tamara de La bufanda azul, que representa a una mujer con un barco de fondo que recuerda a los de las regatas. Dicha imagen, además, evoca inevitablemente el manifiesto futurista: «nosotros afirmamos que la magnificencia del mundo se ha enriquecido de una belleza nueva: la belleza de la velocidad». De nuevo, la moda es el tema principal del lienzo Las confidentes, o en Mujer con sombrero, donde dicho complemento es además diseño de Lempicka. Por otra parte, el lienzo de La polaca —una campesina muy elegante— recuerda a una anécdota que narra Kizette en sus memorias, en la que una Tamara adolescente, sabiendo que no podría competir con la magnificencia de ropajes del resto de mujeres del baile al que iba a asistir, se vistió de campesina polaca y se llevó a varias ocas a una fiesta. Con su extravagancia consiguió impresionar a los asistentes y, entre ellos, a su futuro marido Tadeusz Lempicki.

«La polaca» 1933 // «Mujer con sombrero», 1952. Foto: Victoria G. Domínguez
Cuando Marinetti propuso a gritos la quema del Louvre como símbolo de la ruptura con lo anterior, Lempicka ofreció su pequeño coche para transportar a los improvisados pirómanos
Pasión por la pintura
Aun con su individualismo, Lempicka no se aisló de las corrientes artísticas que bullían en la capital francesa, sino que formó parte de algunos de los grupos intelectuales y artísticos más importantes de los años veinte. Cuando decidió que sería pintora, se inscribió en la Academie de la Grande Chaumière e hizo que toda su familia se trasladara a un apartamento de la Rive Gauche. Comenzó a frecuentar lugares como el cabaré en Montmartre de Suzy Solidor, cantante, actriz y novelista a la que inmortalizaría en uno de sus lienzos. También acudía al Le Dôme, conocido como «el café angloamericano», o La Rotonde, ambos lugares de reunión de intelectuales durante el período de entreguerras. Allí se reunía con Georges Braque o su gran amigo André Gide, y charlaba con Jean Cocteau o el ya mencionado Paul Poiret. Kizette narra en sus memorias que su madre se encontraba en la brasserie La Coupole cuando E. T. Marinetti propuso a gritos la quema del Louvre como símbolo de la ruptura con lo anterior, esa tradición que él consideraba prisión de los artistas, a lo que de Lempicka ofreció su pequeño coche para transportar a los improvisados pirómanos.
En mi opinión lo que hizo de ella una artista no fue únicamente el contacto con las vanguardias europeas de entonces, sino la forma en que se identificó con el arte. Kizette cuenta en sus memorias la forma en la que su madre se convirtió en pintora:en 1923 el matrimonio formado por Tamara y Tadeusz llegó a París, él fue incapaz de encontrar un trabajo. Eso provocó que la situación en el hogar se complicara. Mantenían grandes discusiones y Tamara era consciente de que el dinero del que habían vivido hasta entonces —su propia dote— se estaba acabando. Fue su hermana pequeña, que por entonces estudiaba arquitectura, la que le sugirió la idea de que creara algo por sí misma. Adrienne pensó que lo que Tamara necesitaba podría ser la pintura, en la que tanto talento mostró de niña y de la que llegó a decir que «haría por sí misma todo lo que su matrimonio con Tadeusz Lempicki no pudo hacer». Con veintitrés años se matriculó en su primera academia de dibujo, a la que sumó jornadas y noches enteras de trabajo con las que esperaba lograr sus objetivos: ser una artista, vivir como ella siempre había soñado.
De este periodo Kizette recuerda que su madre diría: «la educación es semejante a preparar una maleta para un largo viaje. El éxito de dicho viaje depende de lo que eliges guardar y lo que escoges dejar, de la elección juiciosa de los enseres que te permitirán viajar con confort y que no supondrán un obstáculo». A partir de entonces, Lempicka vivió por y para trabajar en sus lienzos. Kizette relata en sus memorias —escritas en tercera persona para dar una visión más global y distanciada de su madre—que «fue durante aquellos tempranos años en parís que Tamara desarrolló lo que su hija llamó su instinto asesino. Tamara diría con orgullo que todo lo que ella poseía lo había hecho ella misma, con sus diez dedos y su buen gusto. […] Puso por encima de todo a su arte, desarrollando una férrea inventiva y un ojo despiadado para su propia conveniencia».
Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el Art Déco y toda una serie de valores fundamentales en los que se justifica la forma de estar en el mundo propia de los años veinte comenzaron a desmoronarse, la pintura de Lempicka fue cayendo progresivamente en el olvido.
Su arte perdió la misma importancia que el sueño del París de Entreguerras. Aunque en 1962 tuvo lugar la última exposición en la que apenas vendió dos cuadros, ella no abandonó su pintura, una actividad y pasión que desde esa fecha ejercería en la intimidad y, como de costumbre, según su propio criterio. No dejó de pintar en ninguno de sus nuevos hogares: Estados Unidos o México, y siguió haciéndolo de forma atemporal porque no se adscribió a ninguna de las corrientes imperantes posteriores. De nuevo, no podía encontrar belleza ni en Andy Warhol ni en sus contemporáneos, y aunque el mundo le pareciera estéticamente equivocado, permaneció fiel a su propia idea del arte. Si Lempicka no necesitó imitar a ningún artista cuando comenzó a pintar, tampoco necesitó hacerlo al final.

Tamara de Lempicka y Salvador Dalí, en Nueva York, 1941. NICHOLAS W. ORLOFF (Fuente: El País Semanal)
La modernidad perdida
Debido a sus cuadros, carácter y forma de vida, Tamara transmite a muchos espectadores la impresión de haber sido una mujer muy moderna. Parece asombroso que existiera alguien como ella hace tanto tiempo. Sin embargo, esta impresión no es correcta si consideramos que ser moderno conlleva una forma de emancipación con respecto a la actualidad que es vivida.
Lempicka tenía un carácter fuerte e individualista, sí, pero tampoco se adelanta a su tiempo. En lo que respecta a su estilo de vida y a su profesión, es digna compañera de muchas de sus coetáneas como Anna de Noailles, la cual además de publicar numerosas novelas y obras poéticas tenía un salón literario e intelectual al que acudían artistas como Valery, Cocteau o Gide; Romaine Brooks, pintora estadounidense afincada en París; Natalie Clifford Barney, escritora estadounidense que además regentó un salón literario al que acudía Colette o Ezra Pound y que en 1927 inició la Académie des Femmes (Academia de Mujeres); Émilienne d’Alençon y Liane de Pugny, ambas vedettes del Folies Bergère, bisexuales y escritoras; Sonia Delaunay, pintora y modista; Lou Andrea-Salomé, psicoanalista y escritora; Nancy Cunard, escritora, periodista, editora y activista, o a la también escritora Djuna Barnes.
Si actualmente Lempicka llega a transmitir la falsa idea de «haber sido una mujer muy moderna» es porque, tras la Segunda Guerra Mundial, y de la misma forma que su pintura fue cayendo en el silencio, nuestra sociedad sufrió cierto retroceso en la forma de vivir, pensar e incluso de sentir. Históricamente, parece que cada cierto tiempo los individuos de una sociedad deben retomar la batalla para volver a ejercer la independencia de criterio que empapa al sujeto moderno. Conviene no olvidar nuestra identidad, reconocer y tener presente la Historia, recordar a las nuevas generaciones quiénes hemos sido y quiénes somos para que nunca volvamos a tener que volver a «obedecer sin razonar», que decía Kant, y terminar reviviendo sistemas políticos tiránicos, equivocadas guerras civiles o mundiales, o sufrir retrocesos en las revoluciones sexuales o la emancipación de la mujer. Que al menos eso sea lo que nos deje el arte de Tamara de Lempicka: el recuerdo de quienes fuimos y un deseo de no volver a perder las libertades recuperadas.
* Imagen de portada: Fragmento de «Las mujeres jóvenes», Tamara de Lempicka, ca. 1930. Colección Bernyce (Bunny) & Samuel I. Adler. Fuente: Ars Magazine.