En el carácter propedéutico a la historia de la fotografía que lleva ya varios años desarrollando la Fundación Mapfre, ha llegado finalmente a su sala Bárbara de Braganza la retrospectiva de una artista precursora del pictorialismo, el movimiento que consolidó a la fotografía como campo legítimo de las Bellas Artes: la británica Julia Margaret Cameron (1815-1879).
Nacida en Calcuta, católica y casada con un destacado funcionario público, parecía, pues, que el epítome bajo el que perecería Cameron sería el de madre amantísima y entregada esposa que preconizaba la época victoriana. Mas, sin desmerecer tal idílica a la par que trabajosa estampa, su imagen cobró una nueva arista a la edad de cuarenta y ocho años, cumpleaños en el que una de sus hijas le regaló una cámara para que se entretuviese haciendo fotografías en una estancia en Freshwater. Nacía en ese nimio y tardío detalle la profesión sobre la que volcaría sus evocaciones líricas y que traería su nombre hasta nuestros días como uno de los clásicos ineludibles para entender la historia de la fotografía en el contexto de su invención y desarrollo en el siglo XIX.

‘Julia Jackson’, Julia Margaret Cameron, 1867.
El retrato fotográfico: ¿un valor comercial o artístico?
En 1931 Walter Benjamin publicaba Breve historia de la fotografía, ensayo que, junto con las reflexiones de Moholy-Nagy en Pintura, fotografía, cine de 1925, inauguraba la reflexión teórica sobre el fenómeno fotográfico. Allí aparece ya consagrado el nombre de Julia Margaret Cameron, colindando en el texto con aquellos de otros pioneros de la fotografía del siglo XIX como David Octavius Hill, Charles Hugo y Félix Nadar. Con herramientas precarias, toscos aparatos e imágenes asediadas por incontables imperfecciones técnicas, todos ellos fueron para Benjamin, sin embargo, nacimiento y cumbre de la fotografía. Benjamin sostenía que la fotografía no había hecho más que degenerar a medida que mejoraban sus posibilidades técnicas y aumentaba su industrialización. Para él, la fotografía configuró un espacio en el que claramente se mostraban las contradicciones de la filosofía biempensante del progreso y que refutaba aquellas esperanzas de la epistemología positivista imperante en el siglo XIX.

‘George Sand’, Gaspar Félix Tournachon Nadar, h. 1864.
En 1839 el Estado francés compró los derechos de la técnica fotográfica de Daguerre y ya en 1854 Disdéri comercializaba las tarjetas de visita —un invento que permitió la exitosa y rápida expansión del retrato fotográfico como primer modo de comercialización masiva de la fotografía—. Frente al retrato psicológico que encumbró a Nadar en la década de 1850 —y en el que primaba el rostro sobre un fondo liso para evitar cualquier distracción que desviase la atención sobre el semblante—, la industria de las tarjetas de visita, por el contrario, fue abigarrando el espacio fotográfico hasta ser un completo sinsentido. Como señalaba Benjamin con jocosidad en su Breve historia…, se llegaba a retratar al referente apoyado en una columna que, a su vez, estaba erigida sobre una alfombra. Tal ornamentación era un trampantojo inútil al extremo y había acabado por hacer de la persona fotografiada un personaje o arquetipo vacío de individualidad. De este modo nos han llegado las numerosas fotografías comerciales de tal época, como retratos con un incalculable valor sociológico e histórico, pero de relativa calidad artística.
En los retratos de Cameron hay una esmerada imperfección, un cruce entre realidad y ficción en el tratamiento de los temas y una atmósfera onírica y ensimismada

‘Retrato de una mujer sin identificar’, André Adolphe Eugène Disdéri, h. 1860-65.
Los retratos de Cameron resistieron a esta vulgarización y repetitivo esquematismo de su época. Por el contrario, obra en ella una esmerada imperfección, un cruce entre realidad y ficción en el tratamiento de los temas y una atmósfera onírica y ensimismada que son señas de identidad de esta fotógrafa. Para Cameron posaron artistas, escritores, científicos y personalidades de la época como Henry Taylor, Alfred Tennyson, Charles Darwin o John Frederick William Herschel. En estos retratos de personajes conocidos es todavía dominante esa parquedad del fondo simple que prioriza la fisonomía del retratado sobre el adorno espacial.
El tema de la obra consigue hablar de la propia acción etimológica sobre la que se fundamenta la fotografía: la escritura de la luz
Y en tal contexto de sobriedad, si hay un rasgo hipnótico en los retratos de Cameron, ese es el trazado impoluto que adquieren en ellos las líneas del rostro. Exceptuando algunos retratos frontales, abundan en su trabajo las tomas de tres cuartos del rostro en primer plano y los perfiles categóricos —allí donde la travesía de una sola línea es capaz de disecar en un único trazo la psicología de un hombre—. Esta segmentación tan impoluta entre rostro y fondo posee además un encanto paradójico si tenemos en cuenta el uso del ligero desenfoque que empleaba Cameron. A pesar de ese fuera de foco ligeramente suave y borroso, Cameron conseguía mediante el uso de una luz muy intensa generar un fuerte contraste entre el fondo y las líneas del rostro, como si fuese la luz, y no la labor escultórica sobre la carne, quien se arrogase la soberanía de cincelar un semblante. Se trata de un guiño metalingüístico en el cual el tema de la obra consigue hablar de la propia acción etimológica sobre la que se fundamenta la fotografía: la escritura de la luz.
Absortas, plenas de vida interior, atravesadas de vehemencia, fantasía y zozobra, pasean por sus fotografías Beatrice Cenci, Hypatia, Diana, la sibila, Santa Cecilia o la mismísima Safo

‘Mary Hillier’, Julia Margaret Cameron, 1864-1866.
Mas no sólo posaron para Cameron personalidades de la época; también lo hicieron amigos, sirvientes y familiares. Con ellos realizó composiciones de tono alegórico en las que traducía a imagen la circunstancia de un poema, motivos bíblicos y mitológicos o personajes literarios. Todo ello con un claro predominio de personajes femeninos de seductora fuerza estética y pose ensimismada. Así, absortas, plenas de vida interior, atravesadas de vehemencia, fantasía y zozobra, pasean por sus fotografías Beatrice Cenci, Hypatia, Diana, la sibila, Santa Cecilia o la mismísima Safo. En el estilo de estas composiciones alegóricas predomina la estética prerrafaelista propia del siglo XIX inglés y una recuperación de motivos renacentistas al modo de Rafael o Miguel Ángel y del clasicismo de Guido Reni. Tal predominio de temas provenientes de la ficción y la continuidad con una estética propia de la pintura hicieron de Cameron una clara precursora del pictorialismo.
La introducción de la alegoría en los temas fotográficos cambiaba el marco desde el que se concebían las funciones de la cámara, haciendo de la fotografía un campo artístico y no un testigo de lo real
En el contexto de su invención en la década de 1830, la atracción principal del fenómeno fotográfico era su capacidad para reproducir y conservar la realidad fáctica. La introducción de la alegoría en los temas fotográficos cambiaba el marco desde el que se concebían las funciones de la cámara, haciendo de la fotografía un campo artístico y no un testigo de lo real. Esta introducción de la ficción, del disfraz de lo real y de la imaginación en la fotografía fue un debate propio de la segunda mitad del siglo XIX y supuso una ruptura con el realismo fotográfico, para el que, por el contrario, la fotografía había de aspirar a registrar y decir la realidad en su carácter de hecho. Ya en 1861 el crítico inglés C. Jabez Hughes se preguntaba en su ensayo On Art Photography acerca de la inclinación por la Verdad o la Belleza que había de prevalecer en la fotografía. Asimismo, la ficción, el retoque y la composición fueron temas imperantes en otros fotógrafos coetáneos a Cameron —y de los cuales se puede observar una pequeña selección fotográfica en la exposición—. Éste fue el caso de Gustave Le Gray, quien efectuaba fotografías de sublimes paisajes marítimos a través de la composición de varios negativos, o de Oscar Gustav Rejlander, que realizó montajes fotográficos alegóricos con notable popularidad como su imagen The Two Ways of Life de 1857.

‘Brig Upon the Water’, Gustav Le Gray, 1856.
Más allá de ser antesala del pictorialismo, hay una peculiaridad que seduce en las alegorías de Cameron: la atmósfera de intimidad que alcanzan sus fotografías y que comparte con nosotros, espectadores silenciosos. Sin violentar en modo alguno la privacidad de sus personajes, los cuales se mantienen suspendidos en sus universos oníricos, Cameron consigue hacernos partícipes de tales ensoñaciones sin rasgar el velo litúrgico que cubre sus composiciones. En el modo de mirar de las fotografías de Cameron prima una respetuosa discreción y un cuidado ajeno a la mirada invasiva. Ella misma decía que «la fotografía así tomada ha sido darle cuerpo a una plegaria»[1].
Dota con ello a la realidad cotidiana de una aureola metafísica. Sin desmerecer ni la altura de la idea ni la carnosidad del cuerpo, de una mujer cualquiera, de carne y hueso, hace mujer mitológica e ideal inalcanzable, dando al arcano cuerpo y nombre propios. Cameron consigue esa difícil armonía que da suficiente altura a lo cotidiano como para elevarlo hasta la intemperie de lo sagrado sin restarle, no obstante, su condición encarnada y terrestre.

‘La sombra de la cruz’, Julia Margaret Cameron, 1865.
Desenfoque y aura
Si hay un concepto que ha marcado la historia de la fotografía éste es el de aura, presente también en la obra de Cameron a través de lo que se conoce como efecto flou —el desenfoque antes mencionado—.
Fue Benjamin quien inicialmente en Breve historia de la fotografía teorizó sobre el aura para referirse, entre las múltiples acepciones que engrosan esta palabra, al «más mínimo destello de azar, de aquí y ahora, con que la realidad, por así decir, quemó de cabo a rabo su carácter de imagen». Frente a la estética fosilizada del fetiche que se impuso en el retrato comercial —allí donde la historia personal ha sucumbido para dar paso al arquetipo comercializable—, Benjamin trató de nombrar a través del concepto de aura ese instante de vida o fuerza que sesga el carácter formal de la imagen y sobre el que resiste la condición vital irrepetible del referente. Para articular su reflexión tomó como ejemplo las fotografías de las pescadoras de Newhaven que realizó David Octavius Hill hacia 1840.
El desenfoque comenzó a utilizarse en torno a 1840 a petición de la clientela para disimular las arrugas del rostro en los retratos fotográficos

‘Newhaven fishwife’, David Octavius Hill, h. 1840
No obstante, antes de que el aura fuese un concepto del que se apropiase la historia de la filosofía, el término nació y transitó por la historia del siglo XIX como término propiamente fotográfico. Por un lado, el desenfoque, conseguido a través de una lente más grande que conformaba imágenes más difusas, comenzó a utilizarse en torno a 1840 a petición de la clientela para disimular las arrugas del rostro en los retratos fotográficos. Por otro lado, el concepto de aura estuvo relacionado con las imperfecciones de las iniciales técnicas fotográficas. La propia etimología griega de la palabra remite a su carácter de aliento o brisa y en el siglo XIX se consideró que la fotografía era capaz de captar y retener ese soplo de lo vivo en la imagen, registrando un nivel de realidad fantasmagórica y efímera que escapaba al ojo humano. Es lo que se conoció posteriormente como el problema de la veladura, un inconveniente que en su origen fue interpretado no como fallo técnico, sino como prueba de presencias mistéricas. Así lo muestran las imágenes del doctor Baraduc en su libro de 1896 L’âme humaine, ses mouvements, ses lumiéres et l’iconographie de l’invisible fluidique, quien decía hallar en tales veladuras la presencia del alma o fuerza de vida.
Entre el aura como disquisición filosófica, intento novel de Photoshop o prueba empírica de lo esotérico, nos encontramos el trabajo de Cameron, quien eleva el desenfoque a cuestión propiamente estética e incluso política para la historia del arte
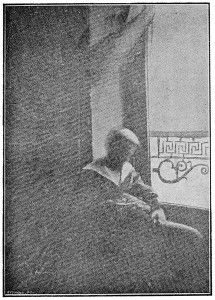
‘Force vitale attirée par l’état d’âme attendrie d’un enfant’, Baraduc, 1896.
Y entre el aura como disquisición filosófica, intento novel de Photoshop o prueba empírica de lo esotérico, nos encontramos el trabajo de Cameron, quien eleva el desenfoque a cuestión propiamente estética e incluso política para la historia del arte. El efecto flou fue su talón de Aquiles y, allí donde los críticos acusaron a Cameron de diletante y advenediza en el campo fotográfico, ella hizo de su debilidad, seña de identidad y fortaleza artística. Cameron hizo un uso deliberado de enfoques vagos y del fuera de foco dando lugar a imágenes borrosas que parecían instantes entresacados de una sempiterna niebla, imperfección que daba a sus fotografías el efecto pictórico y la atmósfera etérea tan propios de su obra. En una carta a su amigo Sir John F. W. Herschel, Cameron se enseñoreaba frente a los ataques: «Qué es el foco: y quién tiene el derecho de decir qué foco es el foco legítimo. Mis aspiraciones son las de ennoblecer a la Fotografía y asegurarle el carácter y los usos del Gran Arte, combinando lo real y lo ideal y sin sacrificar nada de la Verdad por toda la posible devoción a la Poesía y a la Belleza».
Si se hubiese llamado Julio Margarito, probablemente se hubiera dicho que tal arrogancia era seña indiscutible de carácter recio, aplomo testicular y genialidad sin precedentes
Soberanía y descaro
Es esa seguridad que mostraba en sus epístolas cuando hablaba de su trabajo el rasgo de carácter que los historiadores reiteran insistentemente acerca de Cameron. Con ello se ha forjado la leyenda de un personaje arrogante, que sobrevaloraba con imperdonable desmesura sus cualidades artísticas, pues antes de que el mundo le diese el beneplácito, ya ella se lo otorgó a sí misma sin pedir permiso. En su correspondencia, Cameron no ocultaba los elogios que recibía acerca de su trabajo: «¡lo más exquisito nunca hecho en el Arte!», «extremadamente buena». No acusaba una falsa modestia y buscó además que su trabajo fuese institucionalmente reconocido y debidamente remunerado: «una mujer con hijos que educar ¡no puede vivir sólo de la fama!».
Si se hubiese llamado Julio Margarito, probablemente se hubiera dicho que tal arrogancia era seña indiscutible de carácter recio, aplomo testicular y genialidad sin precedentes. Pero se llamó Julia. No podía ser, pues, una echá pa’lante, una mujer segura, convencida de sus facultades. ¿Altanera? ¿Chula? ¿Creída? Sí. Quizá fue más por necesidad antes que por legítimo gusto, pues lidió como artista en un contexto adverso para las mujeres, quienes tradicionalmente han sido objeto antes que sujeto de la obra de arte. Y ello, además, en un campo que no había sido todavía encumbrado a Arte Bello y que, por tanto, era el caldo de cultivo idóneo para oráculos de la crítica, hombres que no reparaban en disimular sus complejos vaticinando las leyes y el deber ser de ese campo artístico emergente que era la fotografía. La obra de Cameron fue entonces condenada a anidar por la crítica de la época y la historia bajo el pecado de la soberbia, tibio eufemismo que subtitula una y otra vez sus excesos epistolares. Esos mismos desmanes que en boca de señor artista se pasarían por alto o se citarían como meras anécdotas sin importancia, cuando no cual graciosas y ocurrentes licencias retóricas propias de la excentricidad de un varonil temperamento artístico.
Yo, sumisa y embelesada, aplaudo enérgicamente a Julia Margaret Cameron: un espíritu delicado que con pragmatismo e inteligencia supo manejarse en las sofisticadas alcantarillas del gremio artístico. Aplauso que es, por lo demás, gesto postrero y absolutamente innecesario, pues ella era ya palmera concienzuda de sí misma. Como escribió en una epístola de 1866: «Hablando de descaro yo lo tengo ¡en perfecta perfección!.
[1] ^ Traducción de una cita textual de la autobiografía de Cameron Annals of My Glass House que recoge Beaumont Newhall literalmente en su Historia de la fotografía. La cita entera dice así: «Cuando he tenido a tales personas [como Carlyle] ante mi cámara, toda mi alma se propuso cumplir su deber hacia ellas, registrando fielmente la grandeza de lo interno, tanto como los rasgos del hombre exterior. La fotografía así tomada ha sido darle cuerpo a una plegaria».






