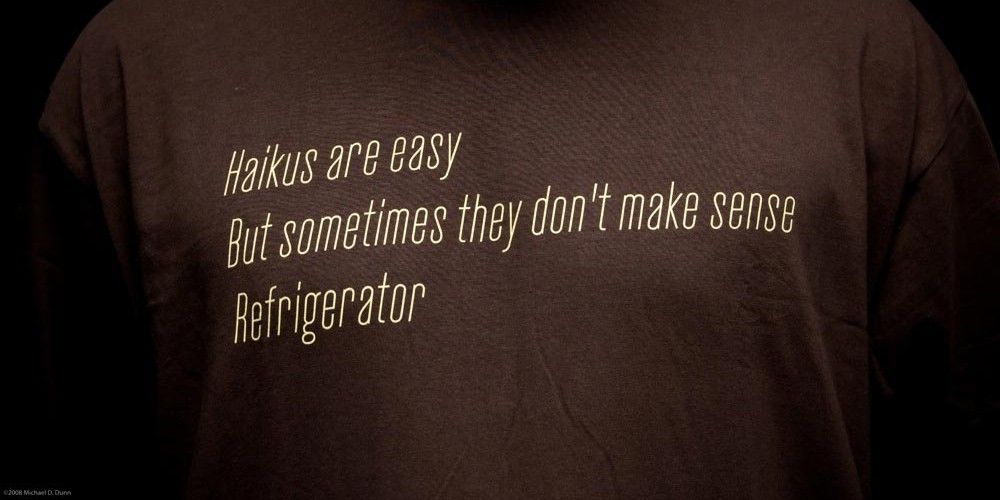En el último texto, sugerí que la muerte de la ciudad y del sentido de ciudadanía en nuestro país puede tener un origen asociado a un fenómeno que es muy español: la propiedad de la vivienda. Pero esto no es solo mi opinión, pues España presenta uno de los mayores índices de vivienda en propiedad de Europa, solo superado por algunos países del Este y casi doblando el porcentaje de países como Alemania y Suiza. Es decir, nos gusta ser propietarios, ser dueños de cuatro paredes, de muros de ladrillo y alicatados de baño. ¿Cuál es el origen de esta diferencia con nuestros vecinos? ¿En qué radica nuestra cultura de la propiedad frente a su cultura del alquiler? Aunque debamos tomarlos de ejemplo en este y otros asuntos, existen pocas similitudes entre nosotros y nuestros vecinos y no es válido considerarnos un fracaso frente a los países escandinavos, por ejemplo, con poblaciones muy reducidas. Alemania también sufre carencias en cuestión de vivienda por un déficit en relación a su población. En la España del superávit de superficie edificada y su especulación se suele buscar el origen del mal en las leyes de arrendamientos urbanos franquistas. Estas hacían el alquiler económicamente desventajoso para el propietario y otorgaban una protección al inquilino que aún se mantiene. Está claro que, sin ofrecer seguridad al propietario, este no va a poner su propiedad en alquiler, reduciendo la oferta y desvalorizando el parque de vivienda de alquiler.

Pastando en Usera (Anónimo)
España era, a su vez, un país mayoritariamente rural, con una arquitectura tradicional tan pintoresca como miserable. La realidad de Los santos inocentes no es tan lejana, no. Con las migraciones campo-ciudad de la posguerra y la industrialización tardía, las grandes ciudades acogían un excedente de población que era necesario alojar. Como continuación de la Ley de casas baratas de la dictadura de Primo de Rivera y de la República Española, se procedió a la construcción de enormes conjuntos residenciales, que hacían posible el acceder a una vivienda digna a los anteriormente despojados.
El eslogan «un país de propietarios, no de proletarios» —exclamado por José Luis Arrese, responsable del Ministerio de la Vivienda, en 1957— se hizo realidad y facilitó el acceso a la vivienda a gran parte de la población. La propia administración fomentaba la propiedad como objetivo prioritario, mientras que en Europa similares políticas de vivienda siempre apoyaron la política del alquiler, manteniendo así el parque de viviendas en manos públicas. Gran Bretaña fue una de las mayores impulsoras de un gran parque público de vivienda, en decadencia desde su venta mayoritaria bajo las reformas de Margaret Thatcher. Igualmente, la promoción privada en estos países buscó equipararse a la promoción estatal, manteniendo la propiedad de los inmuebles en pocas manos. Aunque se remonte siglos en el tiempo, y no sea fruto de las políticas de mediados del siglo XX que nos conciernen, es llamativo que gran parte del centro Londres, por ejemplo, aún sea propiedad de pocos aristócratas.
Así que la posesión de una vivienda se convirtió en una realidad mayoritaria en España, educando generaciones en que «alquilar es tirar el dinero». Esta mentalidad y la posibilidad de un crecimiento económico fácil basado en una industria especulativa y de grandes beneficios dieron como resultado la realidad que conocemos ahora, empujando a hipotecas a largo plazo gracias a un sistema de crédito fácil, a vivir endeudados, al drama los desahucios. Lo que es evidente es que lo realmente necesario en nuestro país es el acceso a la vivienda, no su adquisición, y ese el problema que se debe solucionar desde su base estructural. En la vorágine de adquisición, incluso aquellos con bajos ingresos y probable insolvencia se lanzaron a la compra, apoyados por bancos avariciosos y la carencia de un sistema de vivienda pública realmente efectivo. El círculo vicioso de ausencia de oferta de alquiler y excesiva demanda de propiedad, una enorme bestia que se alimentaba a sí misma, hicieron el resto.

Promoción inmobiliaria exclusiva y privilegiada en Valdebebas.
La propiedad se convirtió en la prioridad, inflando una burbuja que, como todas, reventaría con un crecimiento descontrolado. Una explosión inminente que muchos se negaban a ver, oculta bajo otras promesas, la desvalorización de la vivienda era impensable. Un bien seguro, un bien mío. En la propiedad, encontramos implícita una necesidad de posesión de lo propio que indica un evidente distanciamiento de lo común. No quiero convertir esto en un alegato contra lo privado, pues el alquiler lo sigue siendo excepto en los casos de vivienda social, sino hacer una defensa de que, en la situación en que nos encontramos, la solución puede residir en cambiar esta mentalidad. Si dispongo de mi espacio propio, mis cuatro paredes, mis metros cuadrados tasados, para qué preocuparme por lo que hay más allá de mi puerta. Todo lo demás, las carreteras, calles, espacios públicos, no son más que lugares subordinados a mi ecosistema propio.
La propiedad se convirtió en símbolo de estatus, en un país donde una ¡segunda! vivienda parecía otra necesidad vital. Nuestra viviendas, en lugar de la necesidad básica de un hogar digno, se convirtieron en un escaparate de nuestra clase social, un anhelo de pertenencia a ciertos grupos, en una herramienta de segregación. En el diccionario de la compra-venta de vivienda, la palabra exclusivo perdió precisamente eso, su exclusividad, utilizada para referirse a cualquier promoción de vivienda sin distinción. De pronto, vivir entre dos salidas de autopista, sin transporte público, sin comercio de proximidad, en cajas de zapatos, se convirtió en algo «exclusivo». Lo que en realidad se quería subrayar era lo excluyente, porque por lejano que estuviera del centro de la ciudad (al que por supuesto se podía llegar en transporte privado por autopistas de inmenso presupuesto público), contaban con una piscina de dimensiones olímpicas temporal y pista de pádel. De todas formas, creo que en todo el análisis económico de la industria de la construcción, de su enorme relevancia en nuestro país y del apoyo gubernamental, probablemente sea mejor no adentrarse, de momento. Sobre los excesos del boom del ladrillo y sus consecuencias, esas ruinas modernas que pueblan nuestra geografía, ese Titanic indestructible, ya existen muchos textos y magníficos proyectos como Nación Rotonda o Ruinas modernas , de Julia Schulz-Dornburg.
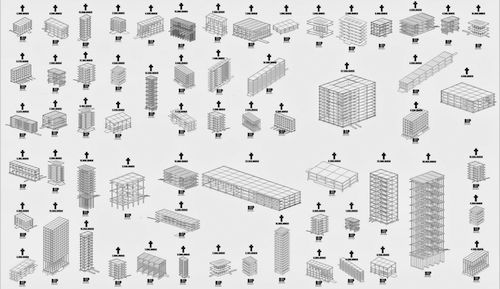
Doctor no, Arquitecturas colectivas
Poco va a cambiar si no se replantea nuestra relación con la propiedad, algo que no reside en el valor económico en sí, sino en su simbolismo. Siempre me ha resultado llamativa esa obsesión por delimitar la propiedad hasta en el pueblo más abandonado y rodeado de kilómetros deshabitados, en vallar con malla diez metros cuadrados solo por evitar que a nadie se le pueda ocurrir disfrutar de «lo que es mío». La propiedad es un derecho innegable, pero nadie la está negando, sino proponiendo nuevos modos de uso, usos adaptados a la realidad que vivimos ahora, a existencias mucho más nómadas que estáticas. Así que es necesario encontrar el balance entre la propiedad privada y el espacio común, entre el estatus legal y el usufructo, acabar con esos criterios excluyentes que tenemos asimilados.

Sandcastle, Seseña. (Markel Redondo)
La asimilación de una cultura de alquiler, en todas su variantes, y con necesarias variaciones a su modelo actual, se constituye así en el primer paso de muchos. Esto entendido como un nuevo modo de habitar, un cambio de paradigmas en relación con la propiedad material, un entendimiento de que ser miembros de una sociedad va más allá del valor económico que podemos aportar o que podemos obtener. Con esto no quiero plantear un horizonte utópico que siempre permanecerá en la lejanía si continuamos por el camino errado. Una nueva relación con la propiedad no significaría frenar con cualquier tipo de operación inmobiliaria, sino llevarlas a cabo de modo controlado, como respuesta a una necesidad, manteniendo una industria de la construcción de dimensiones adecuadas. Su sustitución por modos de generar riqueza realmente sostenibles (entendido como algo temporal, permanente y seguro, no sólo como una cuestión ambiental) sea probablemente el mayor reto. A su vez, un impulso del alquiler desde las instituciones, con apoyo a propietarios e inquilinos, implicaría dar salida a tantas viviendas vacías. Puede que resulte demasiado fácil escribir estas palabras frente a la realidad existente, el desempleo, exorbitante entre los jóvenes, atados por falta de independencia económica y precios prohibitivos, y no negarlo, comodidad, a ocupar el hogar paternal. Los altos precios de la vivienda y la edad de abandono del hogar paternal, récord en Europa, van de la mano. Los jóvenes del norte de Europa se sorprenden de que vivamos con nuestros padres, aunque a ellos no les resulta difícil con las ayudas estatales que obtienen. Aquí de nuevo la pregunta es si estaba antes el huevo o la gallina. ¿Hasta qué punto está relacionado el éxito del estado del bienestar del norte de Europa con sus políticas de vivienda?

Ghost Estates, Ireland.( Valérie Anex)
Uno de los principales motivos por los que defiendo el alquiler es el por qué de la compra de las viviendas como espacios físicos definidos y poco variables frente a una existencia que consta de muchas etapas, todas ellas con necesidades espaciales muy distintas. ¿Qué sentido tiene que destinemos gran parte de nuestros sueldos a una única vivienda, amarrándonos en un puerto que no se adecúa a nuestra embarcación, en lugar de poder ir buscando nuevos caladeros? La vivienda como gran objeto de deseo solo aumenta su valor, en lugar de convertirlo en un bien móvil, canjeable, dinámico. A nosotros, los jóvenes, esta cultura de la propiedad y la limitación de alquileres baratos nos corta las alas.
En las escuela de arquitectura es común que a los alumnos se nos proponga, en al menos un curso, proyectar vivienda. Y probablemente deberían ser muchos más semestres para de verdad asimilar su complejidad a, que muchas veces es infravalorada en la profesión, y dejar de proyectar mediatecas, museos y acuarios, a lo que nunca nos enfrentaremos en la realidad. Sin embargo, y probablemente por esta falta de dedicación a este programa arquitectónico, se suele derivar en crear proyectos llamativos y resultones. Y si estos no funcionan ni sobre el papel, difícilmente pueden convertirse en realidad, y menos aún con la dinámica del mercado inmobiliario, las restricciones de los códigos técnicas, la cultura de la vivienda actual. ¿Para cuándo la viviendas flexibles y compartidas, el intercambio de metros cuadrados en el que podamos realmente adaptar el espacio a nuestras necesidades? Suena ciertamente utópico e inviable con la mentalidad actual, la necesidad de tener, de consumir, frente a una frugalidad que es posible y que no implica un modo de vida carente, pero es posible. Uno de los principales impedimentos para que estas ideas germinen son las trabas legales existentes en torno al uso y la propiedad, con una legislación muy restrictiva, aunque parece que en algunos lugares se avecinan cambios.

Buzones (Markel Redondo)
Uno de los principales inconvenientes que suelen encontrar los estudios sobre el tema de la vivienda en España, y a esa obsesión por la propiedad que te ata a un lugar, es la poca movilidad laboral que se permite. Dicen los estudios que en los países con mayor mercado de alquiler, mayor la movilidad laboral y mejor la economía. En España muchos se preguntarán por qué más movilidad y para qué empleos, si estos no existen. No es que sea la solución al problema, pero seguramente una mayor movilidad laboral implicaría menor miedo a desplazarse, a cambiar de residencia, asociado a un menor miedo al fracaso, al emprendimiento, y todo ello desembocaría en una economía más dinámica y, poco a poco, en más empleos. Incluso podría reavivar todas esas ciudades de provincias que parecen estar quedándose atrás, congeladas en el tiempo. Esto es lógicamente solo la punta del iceberg de algo mucho más complejo, pero es un síntoma y un posible remedio. Fomentar el alquiler entre los jóvenes supone incentivar en ellos esta cultura para su futuro, para ese momento en que puedan tomar la decisión, o no, de ser propietarios.

The parallel society (Jordi Ruiz)
Y pese al batacazo de la crisis, parece que volvemos a las dinámicas de los años del boom, pues la recuperación del sector inmobiliario es el indicador milagroso de la recuperación económica. Estamos dispuestos a tropezar con la misma piedra, a cometer los mismos errores, a favorecer el beneficio a corto plazo. Un cambio de mentalidad que no llega, que no llegará mientras no exista una educación al respecto, un mensaje que se expanda y del cual este texto quiere formar parte. Un cambio estructural para nada fácil, vital, solución parcial en el complejo tejido de retos al que nos enfrentamos. Y convertir tener en compartir, no en poseer.