Osiris, Zeus, Yahvé, Quetzalcóatl, Alá, Odín, Shiva, Google. El intruso es hoy fácilmente identificable. En un par de décadas, tal vez no lo sea. Al menos eso argumenta el historiador Yuval Noah Harari, catapultado a la fama por Sapiens, su ambiciosa historia del ser humano. Durante siglos, los dioses fueron la principal fuente de autoridad de las civilizaciones humanas. Legitimaban el poder de caciques, reyes y emperadores, validaban las conductas sociales, sexuales y alimenticias y enviaban algún diluvio o terremoto a quién los desafiase. La revolución humanista, desde el Renacimiento a la Ilustración, convirtió al ser humano en regidor de su destino y moralidad. En su último libro, Homo Deus: Breve historia del mañana (recientemente publicado por DEBATE en España), Harari anticipa la emergencia de un nuevo credo post-humanista: el dataísmo.
En su forma más cruda, el dataísmo defiende que el universo se reduce a un incesante flujo de datos, y que «el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al procesamiento de datos». Para el dataísmo, no hay una frontera nítida entre el cerebro humano y un ordenador: ambos son extraordinarios procesadores. Mientras el hardware del cerebro consiste en miles de millones de neuronas, el ordenador cuenta con circuitos electrónicos. En cuanto al software, el cerebro humano tal vez tenga el algoritmo más sofisticado del universo conocido, pero la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados sin las restricciones biológicas del hardware cerebral. En la era moderna, la explosión demográfica y la revolución digital han disparado la capacidad global de procesamiento de datos. Y eso, según el dataísmo, mola.
Con toda esa información, ¿no podría este superprocesador, con mayor exactitud que tú, predecir qué estudios, pareja, trabajo o aficiones deberías elegir para satisfacer tus preferencias?
En paralelo, la cantidad de datos disponibles en la red, y por lo tanto conjuntamente analizables, crece de forma exponencial. Hoy en día, miles de personas comparten datos personales para que un algoritmo encuentre al amor de sus vidas. Otros algoritmos empiezan a ayudar a decenas de empresas en su proceso de contratación, te recomiendan libros en Amazon o seleccionan los anuncios de mayor impacto en tu muro de Facebook. Y todo eso lo hacen con una mínima fracción de la información que vamos dejando on-line. Piensa en todo lo que un superprocesador con acceso ilimitado a la red podría saber de ti en la actualidad. Todos los correos y mensajes que has enviado en tu vida, todo tu historial de búsquedas, los artículos que has leído, las series y películas que descargaste… En un futuro cercano podríamos ensanchar la lista con la secuenciación completa de tu genoma (y el de toda tu familia) o un desglose de tus constantes vitales al segundo. Con toda esa información, no solo sobre ti, sino sobre miles de millones de personas, ¿no podría este superprocesador, con mayor exactitud que tú, predecir qué estudios, pareja, trabajo o aficiones deberías elegir para satisfacer tus preferencias? La respuesta del dataísmo: sí.
Por lejano e improbable que se nos antoje, el dataísmo merece una reflexión. Tanto por el inmenso impacto que tendría para la humanidad como por el atractivo que acompaña a toda idea novedosa. Entonces, ¿qué características marcarían al dataísmo? Aquí, destaco al menos tres candidatas plausibles:
1. Emergencia involuntaria
En Homo Deus, Harari apenas distingue entre el culto dataísta y la sociedad que éste ambiciona. En sus párrafos, ideología y fenómeno sociológico parecen indisociables. Según esta hipótesis, conforme los profetas dataístas vayan ganando adeptos (avance ideológico) se acelerará nuestra dependencia de la acumulación y procesamiento de datos (avance del fenómeno). Para los detractores, esta teoría ofrecería un dique de contención: bastaría con combatir la ideología para evitar el fenómeno. Sin embargo, creo que Harari exagerá la importancia de la ideología en el desarrollo del fenómeno dataísta. En Sapiens, el historiador israelí evidencia su fascinación con los mitos colectivos que han determinado la historia de la humanidad: el dinero, la religión, los derechos humanos, las corporaciones… La tentación de que un nuevo mito colectivo, el dataísmo, vuelva a cambiar el mundo parece difícil de resistir; de hecho, es más probable que la sociedad dataísta emerja de forma involuntaria. A medida que las aplicaciones se multipliquen, sofistiquen e interrelacionen, éstas irán ganando peso en nuestras vidas. Hasta que una mañana, la humanidad podría despertarse en el universo dataísta que nunca persiguió. No puede haber capitalismo sin capitalistas, o comunismo sin comunistas, pero el dataísmo no necesitaría de apóstoles para triunfar.
2. Individualización contra individualismo
A principios del siglo XX, Julio Camba se quejó de que los americanos estandarizaban a los hombres para poder estandarizar la producción. Hoy en día, el mismo polo de H&M viste a cientos de miles de chavales, la misma mesa minimalista de Ikea amuebla estudios de millenials de Bogotá a Hong Kong y la mínima desviación de diseño del Iphone 7 haría revolverse en su tumba a Steve Jobs. El dataísmo prome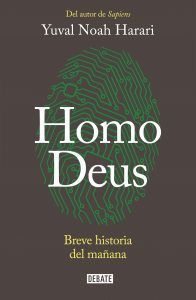 te una customización milimétrica de los productos y servicios que se nos ofrecen. Por un lado, los algoritmos que Facebook y Amazon emplean para personalizar sus anuncios se sofisticarían hasta desbordar el espacio del marketing. Del pop-up actual de «nuevo Samsung Galaxy C3PO mega hiper desfase» pasaríamos al «Pablo, hace tiempo que no llamas a tu madre. ¿No te sentirías mejor haciéndolo?». O «son las 22h30 del Martes y has tenido un día durillo. ¿No te apetecería ver Blade Runner de nuevo?». Por otro lado, la producción, flexibilizada por la robótica o las impresoras 3D, podría adaptarse en tiempo real a los flujos de información que fuésemos generando. Con la información de nuestras vidas capturadas en la red, las empresas serían capaces de ofertar un producto único y hecho a medida para cada cliente sin siquiera pedirle su opinión.
te una customización milimétrica de los productos y servicios que se nos ofrecen. Por un lado, los algoritmos que Facebook y Amazon emplean para personalizar sus anuncios se sofisticarían hasta desbordar el espacio del marketing. Del pop-up actual de «nuevo Samsung Galaxy C3PO mega hiper desfase» pasaríamos al «Pablo, hace tiempo que no llamas a tu madre. ¿No te sentirías mejor haciéndolo?». O «son las 22h30 del Martes y has tenido un día durillo. ¿No te apetecería ver Blade Runner de nuevo?». Por otro lado, la producción, flexibilizada por la robótica o las impresoras 3D, podría adaptarse en tiempo real a los flujos de información que fuésemos generando. Con la información de nuestras vidas capturadas en la red, las empresas serían capaces de ofertar un producto único y hecho a medida para cada cliente sin siquiera pedirle su opinión.
Paradójicamente, el proceso de individualización pondría en jaque al individualismo. Primero, el acto de elegir (sea por medio del voto o la cartera) es una de las más altas expresiones del individualismo moderno. Si un superprocesador es capaz de satisfacer nuestras preferencias mejor que nosotros mismos, ¿qué le queda al individualismo? Segundo, si triunfa la visión del cerebro humano como un procesador biológico desfasado frente a los procesadores electrónicos que ha sido capaz de producir —independientemente de su validez—, la idea del libre albedrío quedaría herida de muerte, y con ella el individualismo.
3. Amoralidad
Como pretendiente a suplantar la toma de nuestras decisiones, el dataísmo tiene un fuerte componente religioso. Dos factores sin embargo lo separan de las religiones metafísicas: (i) no aborda la mortalidad más allá de negar la existencia de toda cosa intraducible a bits (ej. el alma) y (ii) está exenta de todo código moral. Harari discrepa acerca del segundo punto, anticipando que el credo dataísta nos convertirá en fieles de la información. Nuestra razón vital sería grabar hasta el último detalle de nuestras vidas y compartirlo en la nube. Así, la aspiración final de la humanidad sería la integración de toda la información del universo en un superprocesador cósmico con el que nos fusionaríamos.
¿Qué sucedería con la democracia si unos servidores supiesen más acerca de nuestras preferencias que nosotros mismo?
Me cuesta creerlo. Por un lado porque la premisa fundamental del dataísmo es que acabaremos delegando nuestras decisiones a procesadores más sofisticados y mejor informados que nosotros mismos. Y tal vez nos dirijan en otras direcciones. Por otro, porque el fenómeno dataísta poco o nada tiene que ver con la ética. A la pregunta: ¿qué nos recomendaría hacer la red? Caben al menos tres alternativas. Primero, podría perpetuarse la tendencia actual: que las recomendaciones estén diseñadas para maximizar el beneficio económico de quien las genera. Para esto basta con que las compañías que desarrollen los algoritmos predictivos y tengan acceso a nuestra información sigan rigiéndose por el interés económico. Segundo, podrían aparecer programas que, a cambio de un acceso pleno a nuestra información y a un módico precio, generarían recomendaciones en base a un sistema de preferencias de nuestra elección. Mientras en el primer escenario las recomendaciones irían enfocadas a satisfacer nuestras preferencias de primer orden (qué quiero ahora mismo), este sistema permitiría alinearnos con nuestras preferencias de segundo orden (qué querría ahora si fuese la persona que quiero ser). Finalmente, podríamos dar rienda suelta a la red y dejarle elegir en función de las preferencias que querríamos tener si estuviésemos plenamente informados y fuésemos puramente racionales. Seguramente haya muchas más alternativas, pero la idea de fondo es que en el apartado ético, el dataísmo no viene predefinido de fábrica.
¿Sucederá?
Es posible. Pero nadie puede estimar una probabilidad precisa, describir el fenómeno al completo ni predecir los tiempos. La sociedad dataísta puede no llegar a realizarse nunca por obstáculos tecnológicos como la ralentización de la ley de Moore (limitando la capacidad de procesamiento de la información) o estancamiento del progreso de las redes neuronales (frenando la sofisticación de los algoritmos responsables del análisis de datos). También podrían interponerse obstáculos éticos o políticos: ¿qué sucedería con la democracia si unos servidores supiesen más acerca de nuestras preferencias que nosotros mismo?; o incluso militares: ¿es seguro que sigamos vertiendo cantidades mareantes de información a la red a diario? Por un lado, la sociedad dataísta alcanzaría la supertinteligencia colectiva descrita por Nick Bostrom y abriría la puerta a un universo inabarcable de posibilidades. En vez de procesar problemas idénticos millones de veces en paralelo, como hacemos hoy en día (¿qué ruta seguir hasta el trabajo? ¿dónde invertiré mis ahorros? ¿existe vida más allá de la muerte?), el dataísmo promete coordinar nuestra capacidad cognitiva agregada para resolver problemas que nos superan individualmente (¿cómo acabar con la muerte?). Por otro lado, nadie sería capaz de dirigir hacia dónde nos encaminaríamos. La humanidad volaría más alto que nunca pero con la cabina del piloto vacía.






Aunque las posibilidades de crecimiento intelectual de los entes pensantes artificiales podrían llegar a ser mucho mayores que las de los humanos, lo cual puede atemorizarnos, creo que llegarían rápidamente a la misma conclusión que nosotros de que hay que convivir en paz con el entorno, respetando todas oas formas de vida, si queremos sobrevivir a largo plazo.
«(…) creo que llegarían rápidamente a la misma conclusión que nosotros de que hay que convivir en paz con el entorno, respetando todas oas formas de vida, si queremos sobrevivir a largo plazo.»
¿Y cuando llegaron los seres humanos a esa conclusión? No creo que el texto plantea la emergencia una IA con psicología propia (es decir con algo así como `conciencia´), al contrario lo que se plantea es la posibilidad de adjudicar razonamientos cognitivos complejos antes de que estos aparezcan de manera manifesta en los individuos de nuestra sociedad (preferencias, gusto, modas, tendencias políticas, etcétera). De esta manera caminamos entre la biopolítica y la ciencia ficción.
Por otro lado, es preocupante que la «Ciencia» no ocupe un lugar o mas bién, retroceda como paradigma de comprensión tecnológica. En el pasado, los discursos o modelos científicos (esto es los métodos) avanzaban no en función de una elucubración técnica del estilo «es posible realizar tal o cual acción», sino por el contrario normativo-epistémica «es posible describir de acuerdo a lo verosímil tal o cual suceso». En distintos grados, podemos decir que las ciencias estan empezando a dejar de lado esta pretensión normativa en pos de la «simulación» proceso que no explica la realida, sino que anticipa determinadas sucesos.
En definitiva la metáfora final lo dice todo » La humanidad volaría más alto que nunca pero con la cabina del piloto vacía.» Esto y el relativismo es lo mismo, si la «profecía» se cumple no vamos a saber si avanzamos, si caemos, o si estamos estáticos.
Da bastante miedo todo esto la verdad. Gracias por el artículo