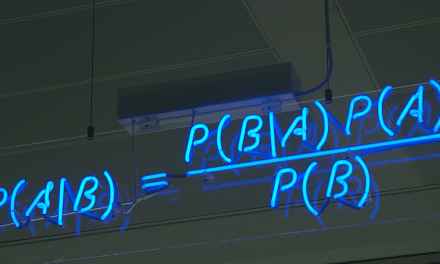«Humano soy; nada humano me es ajeno», escribió, en el año 165 antes de Cristo, Publio Terencio Africano. Diecisiete siglos después, Michel de Montaigne la grabó en su escritorio. Otros tres siglos y medio más tarde, en 1915, nació un ávido lector del ensayista francés, Albert Otto Hirschman, el economista que más justicia ha hecho al proverbio latín. Exiliado adolescente por su oposición al nazismo, voluntario en la guerra civil española, résistant bajo el régimen Vichy, traductor en los juicios de Nuremberg, involucrado en el Plan Marshall, pionero de la economía del desarrollo e intelectual público de referencia a finales del siglo XX, la epopeya vital de Hirschman marcó su prolífica obra intelectual. Mientras la disciplina económica se hacía cada vez más matemática y hermética, el alemán ejerció de semillero de ideas y divulgador en los campos más diversos.
A principios de los años setenta, la curiosidad de Hirschman se centra en la relación entre el desarrollo económico, los sistemas políticos y las normas sociales. Insatisfecho con las teorías de sus contemporáneos, Albert se sumerge en los ensayos de economía política del siglo XVII y XVIII en busca de inspiración. De esta expedición regresa con The Passions and the Interests, una crónica de los argumentos políticos a favor del capitalismo antes de su triunfo. Con elegancia y concisión, el economista alemán defiende su tesis central: la expansión del comercio y la industria fue apoyada por muchos de los intelectuales más brillantes de la época por su capacidad de atenuar las pasiones humanas más feroces.
La epopeya vital de Hirschman marcó su prolífica obra intelectual
Hirschman abre su ensayo constatando que la ética burguesa llega para colmar el vacío que deja la muerte del heroísmo, dominante en la Edad Media. En el siglo XVII, la persecución de la gloria se condena y convierte en ejercicio de preservación para Hobbes, amor propio para La Rochefoucauld y vanidad para Pascal. Hirschman destaca el triunfo de dos ideas en el clima intelectual del siglo XVII: la necesidad de estudiar al hombre como es y no como debería ser, preconizada por Maquiavelo y Spinoza, y una visión esencialmente pesimista de la naturaleza humana. Las dos nutren un sentimiento general de escepticismo acerca del potencial moralizador de la filosofía y la religión, incapaces de contener las pasiones destructivas de los hombres. En su defecto, Hirschman identifica tres alternativas para mantener las pasiones bajo control.
La primera y más antigua consiste en reprimirlas mediante la coacción. La simplicidad de esta respuesta quizás sea su mayor atractivo pero también su falla principal. Pues, ¿quién controla entonces las pasiones del soberano? ¿Cómo impedir un exceso de crueldad? La solución represiva niega más que resuelve el problema de las pasiones violentas. Una segunda alternativa más sofisticada pide domar estas pasiones, mantenerlas con vida y vigor, pero encauzándolas para el bien común. Giambattista Vico avanza este mecanismo en Scienza Nova: «De la ferocidad, la avaricia y la ambición, los tres vicios que corrompen a toda la humanidad, [la sociedad] saca la defensa nacional, el comercio y la política, y causa de este modo la fuerza, riqueza y sabiduría de las repúblicas». Los ecos de esta idea suenan en la definición que Mefisto hace de sí mismo en el Fausto de Goethe: «una parte de esa fuerza que siempre quiere el mal y siempre logra el bien».
Por atractiva que resulte, la doma de pasiones parece exigir una transformación alquímica del mal en el bien y choca contra el realismo de la Europa del siglo XVII. Una tercera vía plantea que el fuego no puede combatirse sino con fuego: para aplacar las pasiones más destructoras hay que fomentar un conjunto de pasiones más inocuas que las contrarresten. Hirschman concede la paternidad compartida de este concepto a sir Francis Bacon y Baruch Spinoza. Su origen se encuentra en el reconocimiento de los límites de la razón para comandar el comportamiento humano. En Ética, Spinoza afirma que «un afecto no puede ser restringido ni eliminado salvo por un afecto opuesto y más fuerte». Más tarde, David Hume sigue la misma línea de pensamiento: «la razón es y debería ser solo la esclava de la pasión».
Una vez adoptada esta posición, queda por determinar qué pasiones —las más destructoras— han de ser mitigadas y cuáles han de contrarrestarlas. En este momento, entra en escena el interés, que acaba por asimilarse al interés económico. Esta pasión presenta tres características que terminan por seducir a muchos intelectuales del siglo XVIII. Primero, el interés aparenta desafiar la ley de retornos decrecientes en la economía: el anhelo de riquezas no decrece con el enriquecimiento, más bien se exagera. Segundo, la pasión pecuniaria parece capacitada para contrarrestar a las demás. El propio Hume declaró que «la consecuencia infalible de toda profesión industriosa es que el amor a la ganancia prevalece frente al amor al placer». Tercera, comparada con la sed de gloria o poder, la persecución del interés se supone inofensiva; el doctor Johnson escribió que «hay pocas maneras más inocentes en las que un hombre puede ser empleado que ganando dinero».
Las propiedades virtuosas que los intelectuales asignan al interés a nivel individual encuentran sus ecos a nivel agregado. Dado que las pasiones son personales e insondables pero el interés es universal y transparente, se postula que un mundo gobernado por el segundo sería más predecible. La expansión económica y comercial se defiende como un freno al poder arbitrario del soberano. Por un lado, esta fortalecería tanto los grupos de interés capaces de contestar el poder central —burguesía, gremios— como los lazos comerciales entre las naciones, encareciendo los costes de un conflicto bélico. Por otro lado, el crecimiento incrementaría la complejidad del tejido económico. El escocés James Steuart compara una economía avanzada a un reloj, considerándolos mecanismos sofiscados que no han de ser intervenidos para su correcto funcionamiento. En consecuencia, el soberano no podría intervenir la economía sin generar reacciones en cadena que, en última instancia, le fueran dañinas a sí mismo. De esta forma, una de las críticas más recurrentes que se le achaca al capitalismo hoy en día, la incapacidad de los gobernantes para controlarlo, era defendida en el siglo XVIII como una de sus grandes virtudes.
Para aplacar las pasiones más destructoras hay que fomentar un conjunto de pasiones más inocuas que las contrarresten
La defensa moral y política del interés como freno a las pasiones destructoras de los hombres desaparece, según Hirschman, del panorama intelectual europeo con la publicación de La riqueza de las naciones en 1776. En ella, Adam Smith justifica la búsqueda individual del bienestar material en términos económicos más que políticos: es la agregación de interés más o menos egoísta la que produce una sociedad más próspera. El desmarque de Smith frente a la corriente filosófica imperante de su época quizás se deba a su visión ambivalente acerca de los efectos del comercio y la industria en la sociedad. Aunque el escocés sea recordado como un pionero defensor del capitalismo, nunca ignoró su vertiente oscura. En sus Lectures observa que, por culpa del espíritu comercial, «las mentes de los hombres se contraen y se vuelven incapaces de elevación».
La ambivalencia de Smith tiene su réplica francesa en Montesquieu, quien, a pesar de exaltar las virtudes del comercio, lamenta que mientras «los mercaderes mantienen sus valores, los valores públicos se disuelven». Este efecto también inquieta a Adam Ferguson, quien teme que el miedo de los ciudadanos a perder su riqueza haga que «el fundamento sobre el que se construyó la libertad pueda servir de apoyo a la tiranía». Para Ferguson, el crecimiento económico estimula en los hombres el deseo de tranquilidad y eficiencia, haciéndolos más dóciles frente al despotismo.
Más allá de la validez de las ideas rescatadas, la indagación de Hirschman en la historia del pensamiento económico en las sociedades precapitalistas tiene dos atractivos mayores. El primero, como recalca el venerable Amartya Sen en el prólogo de The Passions and the Interests, es mostrar que tan importantes como las consecuencias inesperadas de nuestros actos son las consecuencias no consumadas de las ideas que nos motivan a actuar. El segundo es recordar una época en la que la economía era cosa de «filósofos mundanos» que, aparte de interesarse por espirales inflacionarias y ratios de deuda, no evitaban las preguntas con mayúsculas sobre qué sociedad queremos y cómo conseguirla.