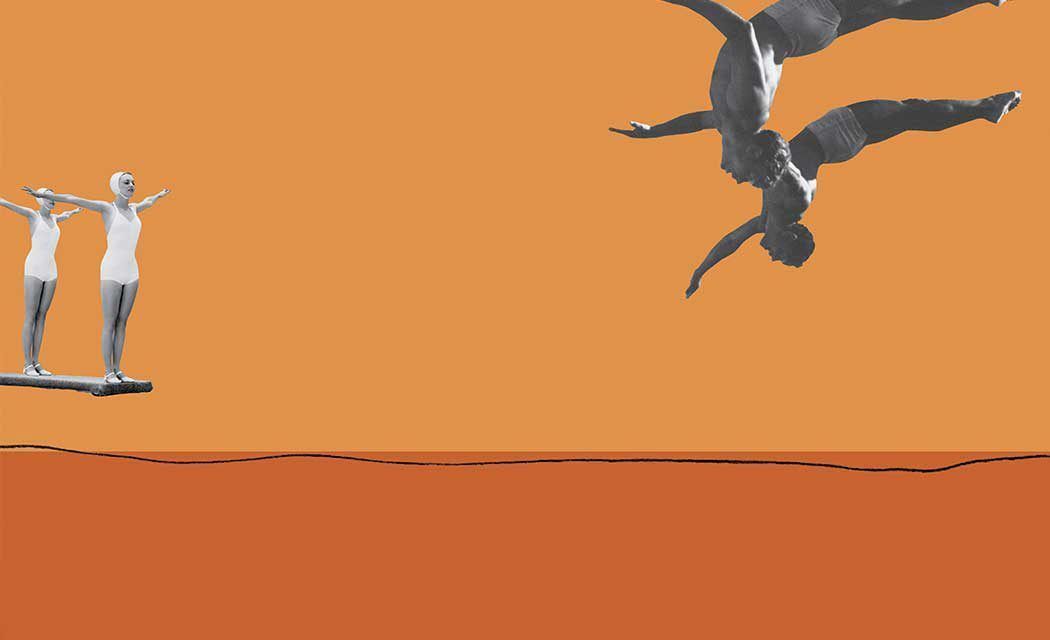Durante la pasada semana en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián asistí a una proyección en la que no podía dejar de pensar en el título de la biografía de Foster Wallace, Todas las historias de amor son historias de fantasmas. A esta frase el biógrafo D.T. Max llegó casi por casualidad (como explicó en una columna de The New Yorker) y, a pesar de su rastreo, no encontró de dónde podía provenir esa imagen tan fantástica y rotunda que encontró DFW: habla del amor, de darse cuenta de que las certezas se diluyen con demasiada facilidad, de que miramos al pasado anhelando un regreso de sombras.
Desde que ese título llenó mi cabeza aquel día en la oscuridad del Kursaal, me convertí en una crítica-detective cinematográfica y en todas las películas encontraba un espíritu, una ausencia que dejaba zapatos como recuerdo, un sentimiento que volvía a través de los fantasmas que recorrían Europa, guerras pasadas que dejaban heridas sin cerrar, apegos feroces que iban aflojando sus nudos, esperas en castillos salvajes y anhelos de una vida más joven y brillante.
Esta crónica repasa algunas de las películas de la última edición del festival de cine más importante de nuestro país con una mirada curiosa ante aquellas que se mueven más en los márgenes, las que encierran más sorpresas y se conviertan, probablemente, en los estrenos más importantes de los próximos meses. Irremediablemente, esta crónica está plagada de fantasmas.

Louis Garrel y Laetitia Casta en Un hombre fiel.
Garrel se salva a sí mismo
La filmografía de Louis Garrel se adapta perfectamente a la sombra de su padre, Philippe: el amor se entiende como una relación triangular entre distintas edades, que no permanece sino que está en constante cambio. De sus tres películas, dos han sido coescritas por figuras destacadas del cine francés: la anterior, Les deux amis (2015), por Christophe Honoré; y esta última por el aclamado guionista Jean-Claude Carrière, quien retó la regla no escrita de censurar los guiones con voz en off para alzarse al final con el premio al mejor guión del festival, ex aequo con Yuli de Paul Laverty, dirigida por Icíar Bollaín.
Un hombre fiel sigue la vida y relaciones de Abel (protagonizado por el propio Garrel), quien en los primeros minutos es abandonado por Marianne (Laetitia Casta), embarazada de su mejor amigo, Paul. Este (que nunca aparece en pantalla, es solo un nombre que mancha todas las conversaciones) fallece a los pocos años y Abel decide recuperar su pasado, pero siempre con las sombras de un fantasma. A lo largo de la película, sus protagonistas no dejan de hacerle preguntas al resto sobre sí mismos, como si a través de ellos pudieran recuperar aquello que les falta y lo que no ha cambiado de sus esencias, aunque todos viven una gran distancia entre sus anhelos del pasado, que configuran sus sueños del presente, y la vida en la que están inmersos.
La película está llena de giros cómicos desde el mismo principio, tanto a las películas de detectives que tanto gustan al hijo de Marianne como a las comedias de adolescentes con la aparición del personaje de Lily-Rose Depp. Pero lo que la mantiene en orden es esa ligereza que Louis Garrel ha aprendido de su padre, la capacidad de reírse de sí mismo y de crear, gracias a eso, una subversión al género romántico donde se pierde todo el peso de los sentimientos para dejarlos en un aire del pasado que produce escalofríos mientras genera sonrisas.

Joanna Kulig y Tomasz Kot en Cold War
Cold War, una vista mejor
Esta semana ha llegado a nuestros cines la última película de Pawel Pawlikowski, Cold War, una película que mejora con cada visionado. La fotografía en blanco y negro —tan preciosista y fundamental como en su anterior film, Ida (2013)—, trae de vuelta el cine de los años cincuenta y sesenta, el joven Godard, la trilogía de la incomunicación de Antonioni, los Juegos de verano (1951) de Ingmar Bergman e, incluso, las miradas de desolación de Gena Rowlands en Faces (1968). Pawlikowski recupera el melodrama del primer cine moderno para contar una historia de amor fragmentada, llena de heridas y elipsis dolorosas, que se mezcla con las fronteras de un continente y sus cicatrices enrojecidas.
En Cold War los personajes defienden constantemente el derecho a irse y el derecho a contradecirse de los que hablaba Baudelaire. Cambian sus pasaportes, viven con lo mínimo y esperan el brillo del futuro. Tienen sueños, se enamoran perdidamente y renuncian a esa locura por miedo, aunque al final todo vuelve, a pesar de su ritmo imprevisible. Los dos protagonistas recorren Europa, se esconden y brillan en ella, quieren vivir en orden pero les puede la fascinación de la incertidumbre, de la pasión más brillante. Viven a oscuras, pasan frío, componen en cuartos pequeños y se amargan cuando todo lo que han conseguido ha exigido demasiados sacrificios. Y, aunque besan a otros y se agarran a certidumbres más firmes pero menos importantes que ellos mismos, no pueden evitar dejarlo todo en ruinas, como las calles de Europa en 1945 que, al final, siempre quieren mirar desde otro lado.
Al recuperar la película, uno ya tiene el corazón más relajado y lo sentimental deja ver con más claridad otro de los temas principales de la película: la evolución de la música popular desde sus últimos coletazos dentro de la tradición oral —donde las letras dependen de la geografía y son el ejemplo más personal de la gran historia— hasta los espectáculos de bares de jazz, con sus de focos y noches de humo. Cold War es una cuerda en esas melodías populares que, con el paso de las décadas, se convirtieron en las canciones que resuenan en las noches más elegantes, vienen de vinilos y radiofórmulas donde esos mundos que retrataban en su origen ya no son más que fantasmas y, por tanto, las más grandes historias de amor.

Lola Dueñas y Anna Castillo en Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavellino
Viajes a un cuarto y a una conciencia
Una de las secciones más interesantes del festival es siempre Nuevos realizadores, donde se presenta una amplia selección de primeras y segundas obras de directores de todo el mundo. En esta edición, la película que más ha llamado la atención a crítica y público ha sido Viaje al cuarto de una madre, de Celia Rico Clavellino, que retrata los apegos cambiantes de una madre e hija en un tiempo irremediable: la separación de la madurez. La película que se llevó el Premio de la Juventud se sumerge en las pequeñas habitaciones de una casa familiar, donde las escenas poco a poco nos van desenmascarando la historia y anhelos de sus protagonistas: sus trabajos, la tristeza de la viudedad, las ganas de viajar de la hija, las formas de echar de menos y de cuidar la una de la otra. Una mirada que toma los códigos de Chantal Akerman pero que llena de cercanía y comprensión esas distancias que producen los colchones fríos, los objetos que pertenecieron a otros y llenan los armarios, las costumbres y las nuevas sonrisas que, de repente, ya no se comparten sino que se explican.

Para la guerra, de Francisco Marise.
En la misma sección se pudo ver Para la guerra, el primer documental de Francisco Marise, quien arma una reflexión sobre el cuerpo y la atención perpetua a partir varios planos fascinantes de Andrés Rodríguez Rodríguez, veterano de las fuerzas especiales cubanas. La conversación con este hombre —cuya conciencia vive entre la fuerza física del pasado con sus ejercicios rutinarios y un presente bien distinto a lo que defiende— lo retrata como un Giovanni Drogo a la espera de los tártaros más allá de la bahía de cochinos. El montaje, la mezcla de materiales y la recreación llevan al espectador a adentrarse en una jungla salvaje, anhelar el combate y creer, junto al protagonista, que la memoria tiene su propia imaginación.

Belmonte, de Federico Veiroj
Deseos y pasiones
Programadas en una misma sesión, a estas dos películas les une un espíritu poético. Los que desean, mención especial del jurado de Zabaltegi, es un eslabón más a la exploración de Elena López Riera a la magia de su Orihuela natal. Durante una jornada, seguimos por los aires la carrera de pichones a la que acuden multitud de hombres, quienes han coloreado las alas de sus pájaros para que ganen una carrera no tanto de velocidad sino de seducción. La cámara sigue a los pichones y se detiene en las miradas en la distancia de sus dueños mientras que la luz va bajando sobre todos ellos, con las palabras hechizantes de la directora al relatar esa peculiar jornada.
Por su parte, Belmonte es un nuevo capítulo en la cinematografía del uruguayo Federico Veiroj, especializado en retratar masculinidades que quieren, ante todo, encontrar su verdad, aunque el mundo se desmorone. Como ocurría en La vida útil (2010), el protagonista, Belmonte, entiende bien el arte pero no la vida, porque superada su “cuarentena” está más solo que nunca y en la única en la que encuentra consuelo es en su hija, Olivia, quien es al final la encargada de ordenar algo de su vida y su inminente retrospectiva. Gracias a Olivia, la soledad de Belmonte y el desgarro de sus cuadros (que en la realidad son obra del actor Gonzalo Delgado) se pueden ver con distancia y se comprenden, como si esos pequeños elementos de la vida fueran los que dan esa luz tan particular a toda la cinta. Así, luz y música se convierten en la forma de abismarse a este personaje.
Muriel Box: una cineasta a la intemperie
 La acreditación verde de prensa da multitud de privilegios, tantos que no te crees tu suerte durante diez días. Una de las consecuencias inesperadas de entrar con un pase privilegiado es, al final, la posibilidad de que cualquiera te hable y te pregunte —algo que para muchos puede ser una pesadilla, pero a mi me entretiene—. Es bien sabido que Zinemaldia es año tras año un éxito de público, más aún en sesiones donde los acreditados no se han pegado por conseguir las primeras invitaciones, como suele ocurrir con las retrospectivas. Este año estuvo dedicada a la productora, guionista y directora británica Muriel Box, y no ha sido una excepción: desde un grupo de amigas que viajan desde ciudades a casi una hora de distancia hasta matrimonios felices de ver tres sesiones seguidas de un cine clásico todavía desconocido, las personas menos sospechadas te pueden venir a hablar de la protagonista del homenaje con más conocimiento de causa del que puede tener cualquier crítico despistado intentando colarse en los últimos estrenos.
La acreditación verde de prensa da multitud de privilegios, tantos que no te crees tu suerte durante diez días. Una de las consecuencias inesperadas de entrar con un pase privilegiado es, al final, la posibilidad de que cualquiera te hable y te pregunte —algo que para muchos puede ser una pesadilla, pero a mi me entretiene—. Es bien sabido que Zinemaldia es año tras año un éxito de público, más aún en sesiones donde los acreditados no se han pegado por conseguir las primeras invitaciones, como suele ocurrir con las retrospectivas. Este año estuvo dedicada a la productora, guionista y directora británica Muriel Box, y no ha sido una excepción: desde un grupo de amigas que viajan desde ciudades a casi una hora de distancia hasta matrimonios felices de ver tres sesiones seguidas de un cine clásico todavía desconocido, las personas menos sospechadas te pueden venir a hablar de la protagonista del homenaje con más conocimiento de causa del que puede tener cualquier crítico despistado intentando colarse en los últimos estrenos.
Muriel Box es nada menos que la segunda mujer de la historia con un Óscar a mejor guion por El séptimo velo (1945), y es, como Ida Lupino o Dorothy Azner, una pionera no solo por su presencia en la dirección sino por su tratamiento feminista de las historias. Escogió puntos de vista desde los que el público no estaba acostumbrado a mirar, como la delincuencia de las chicas adolescentes o la vida de las mujeres policías, pero siempre con la capacidad de hacerlo disfrutable para el gran público. Sus películas suelen tratarse de comedias y melodramas que buscan destacar el papel de la mujer en situaciones poco aprobadas socialmente, como Simon and Laura (1955) (que anticipó el mundo de los realities televisivos), The Truth about women (1957) o los desahucios por la especulación inmobiliaria de The happy family (1952). En los sesenta, cuando ya se retiró, cansada de tener que luchar contra el mundo para dirigir sus películas, continuó trabajando en una de las primeras editoriales feministas inglesas que había ayudado a fundar. Sus películas se podrán ver durante los próximos meses en distintas pantallas. Para empezar, durante octubre y noviembre Muriel Box estará en el cine Doré de Madrid, así que solo nos queda esperar que, a pesar de que aquí no hay acreditaciones de colores, haya muchas tardes de risas y descubrimientos de uno de los secretos escondidos dentro del cine inglés.
Al terminar un festival, siempre intento hacer un recuento de mis propios fantasmas. Mis notas, escritas a oscuras y en breves momentos de descanso, acaban desordenadas, con multitud de exclamaciones y frases como “la diferencia entre querer y amar está en cocinar platos de pasta”. El cine, durante estos días de fin de verano, tiene algo de despedida y de volver a empezar, igual que las mareas te enseñan que, a cualquier hora, te devolverán los restos de todas estas historias.
- La imagen de portada es un fragmento del cartel oficial de la Sección Zabaltegi-Tabakalera